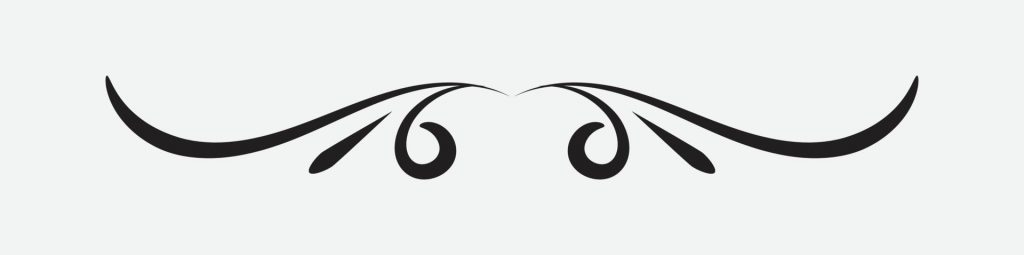
Sobre pocas cosas podemos coincidir hoy en día, con tanta facilidad, que pronunciándonos contra el dogmatismo, al punto que podríamos considerar esta convicción compartida parte esencial del legado cultural de nuestros tiempos, e incluso, como imperativo ético que debe seguir orientando la lucha contra todos los nuevos dogmatismos emergentes y al acecho.
Sin duda, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la violencia y la destrucción de la vida en el planeta son, para decirlo en palabras freirianas, parte de nuestros “temas epocales”. Para Freire, como para el materialismo histórico, ello debería llevar a pronunciarnos en contra de una sociedad de clases, asunto este otro sobre el cual, desde luego, el consenso se antoja imposible.
Podemos convenir, sin embargo, en que el dogmatismo ha nutrido las relaciones de opresión a lo largo de toda la historia, no sólo del capitalismo, también del feudalismo, del esclavismo y al menos, desde el surgimiento de la agricultura hace 12,000 años, en que sociedades más numerosas y jerárquicamente estructuradas se multiplicaron.
Pues dogmatismo y opresión, van de la mano.
Y en esta lucha contra el dogmatismo, es justo reconocer que la episteme de la ciencia noratlántica (como la llamara Silvia Rivera Cusicanqui) ha tenido un papel trascendental.
Hoy la ciencia occidental es el modelo predominante, al grado de que algunos la catalogan como “la nueva religión” (contrasentido que, dicho sea de paso, nos debe mantener alertas), y, puestos en esta perspectiva, es justo reconocer que existen otras fuentes de conocimiento y saber humano también valiosas, y hacer un llamado a su dignificación.
Recordemos, sin embargo, que dentro de la matriz cultural del mundo occidental el Renacimiento, la Ilustración y la ciencia, tuvieron su papel en la liberación del pensamiento humano. Porque esa episteme contribuyó a hacer posible que hoy, en las representaciones sociales de muchas sociedades contemporáneas, se mantenga viva la creencia de que el ser humano puede conocer la verdad por sus propios medios, y que puede rebelarse contra cualquier persona o grupo que intente someterlo a creencias por el solo hecho de ser éstas parte de la tradición, o por venir de una figura de autoridad.
Del éxito de esta profunda creencia en las capacidades y en la libertad del hombre, da testimonio el que hoy en día tangamos a la obediencia ciega por un error, incluso como un defecto del carácter…muy lejos de aquella otra visión (no tan lejana), en la que se le consideraba una virtud. Tener que obedecer ciegamente una creencia o a una persona, es hoy, sinónimo de desgracia.
Esta visión antidogmática y antiautoritaria forma parte ya en buena medida de la cultura disciplinaria de escuelas y familias, en las que desde hace décadas se viene haciendo una labor para reemplazar los premios y castigos por consecuencias cuya lógica debe ser bien comprendida por niñas y niños, como parte de un aprendizaje significativo.
Bajo este marco, pensemos entonces en lo que puede significar este llamado a revalorizar la ciencia popular, o si se quiere, las epistemologías del sur, y de las tensiones de éstas con las “epistemologías noratlánticas”, la epistemología de la ciencia occidental.
¿Qué es esta ciencia popular? ¿Qué son estas epistemologías del sur?
Por ciencia popular -folclor, saber o sabiduría popular- se entiende el conocimiento empírico, práctico, de sentido común, que ha sido posesión cultural e ideológica ancestral de las gentes de las bases sociales, aquel que les ha permitido crear, trabajar e interpretar predominantemente con los recursos directos que la naturaleza le ofrece al hombre.
Este saber popular no está codificado a la usanza dominante, y por eso se desprecia o relega como si no tuviera el derecho de articularse y expresarse en sus propios términos. Pero el saber popular o folclórico tiene también su propia racionalidad y su propia estructura de causalidad, es decir, puede demostrarse que tiene mérito y validez científica en sí mismo. Queda naturalmente por fuera del edificio científico formal que ha construido la minoría intelectual del sistema dominante, porque rompe sus reglas, de allí el potencial subversivo que tiene el saber popular.[1]
Silvia Rivera de Cusicanqui[2] enriquece nuestra visión de lo que puede formar parte de esta ciencia popular, cuando nos invita a atrevernos a analizar, sin mitificarla tampoco, la episteme india, la episteme de los pueblos originarios del Sur, otra forma de mirar el mundo y de generar conocimiento, en la cual es posible pensar en sujetos no humanos, pensar que el agua tiene vida, que los animales se comunican con nosotros, que las estrellas nos miran, que las piedras tienen energía, que los muertos nos visitan y nos enseñan, que vida y muerte son tránsitos. Una episteme que se produce en comunidad, labrando la tierra colectivamente, haciendo cosas con las manos, construyendo lazos fuertes, trabajando en silencio y compartiendo el alimento.
Ejemplo paradigmático de cómo la ciencia occidental puede descalificar la ciencia popular ha sido el desprecio hacia los conocimientos de la herbolaria indígena y popular, incluso en América Latina, postura que luego la misma ciencia occidental ha tenido que revisar, reconociendo dicha sabiduría como un reservorio de incalculable valor no solo para la humanidad, sino para el avance de la propia medicina.
Cabe, sin embargo, hacerse una pregunta: ¿es lo mismo admitir como parte de la ciencia (popular u occidental) el conocimiento sobre las propiedades curativas de determinada planta, que la afirmación de que el agua o las piedras tienen vida? ¿No serían estas últimas afirmaciones parte de las creencias propias de una cosmovisión, de una cultura, es decir, parte de un dogma, de la misma manera que en algún momento podemos afirmar que el alma sobrevive al cuerpo, según la tradición cristiana? ¿Es posible que en el cajón de la ciencia popular estén materiales de la más diversa índole, y que algunos conocimientos pudieran estar validados por la experiencia y la razón y otros pendientes de ello, siendo más bien hijos de la fe, y, por tanto, más cercanos al dogma?
Lo que nos lleva en tobogán directo a una cuestión neurálgica. ¿Cuáles son los criterios de validez de la ciencia popular?
Es un asunto digno de analizarse con todo cuidado, y al atrevernos a formular estas interrogantes, estamos haciendo uso de esa preciada libertad que anuncia el título de este escrito: libertad para pesar las cosas por uno mismo.
Vale preguntarse: ¿cómo han procedido históricamente las culturas populares e indígenas para establecer sus criterios y procedimientos de validación? ¿Ha sido una episteme que también se ha ido transformando a través del tiempo? ¿Podríamos quizá incluso abrigar la hipótesis de que existan variantes epistémicas al interior de la ciencia popular, sobre todo recordando que el Sur es territorial y culturalmente vasto y diverso?
La ciencia occidental sí ha observado cambios fundamentales, y los ha tenido porque, a pesar de todos sus errores, condicionamientos y alianzas inconfesables (de las comunidades científicas concretas, que no de la ciencia como disciplina), ha logrado sostenerse como una práctica capaz de trascender sus propios dogmas[3].
La teoría de la relatividad, el principio de indeterminación de Heinseberg, la importancia que han cobrado las metodologías cualitativas, el reconocimiento pleno al papel de la subjetividad humana en la construcción del conocimiento, la conciencia de los sesgos cognitivos, etc., están ahí para recordarnos que el modelo de ciencia positiva empírica, como modelo único de hacer ciencia, hace mucho ya que está fracturado, y sus vástagos conviven hoy, aún dentro de la “ciencia dura”, con epistemologías diversas. Seguir queriendo reducir, hoy en día, la ciencia, a la ciencia positiva, no tendría actualmente otro mérito que el de hacer retórica anticientífica.
Hoy, quienes desean intentar hacer algún tipo de aportación al conocimiento científico en nuestros campos, se esfuerzan por todos los medios de reunir las más evidencias posibles y de hacer su análisis lo más objetiva y rigurosamente posible, humanamente hablando, y en ello confiamos, dentro del marco de una rica diversidad metodológica.
Y quizá, sólo quizá, la episteme de los pueblos del sur, nuestra episteme también, no sea ajena a algunos de esos principios epistemológicos, aunque sus prácticas nos parezcan tan distantes, al menos en la narrativa de quienes hacen un llamado a su legitimación.
Porque, si de la sabiduría popular ponemos momentáneamente en un lugar aparte aquellas creencias más directamente dependientes de la fe, pudiéramos estar más cerca de reconocer que buena parte de la ciencia popular proviene también, no sólo de la constatación a través de la experiencia, de la práctica, sino de la razón, el libre análisis y el diálogo.
Quizá, dotada con sus propios métodos y técnicas, la presencia de una sustancia activa eficaz con propiedades curativas (que hoy la ciencia occidental puede demostrar en poco tiempo en entornos controlados de laboratorio), le ha llevado a la ciencia popular muchísimo más tiempo (un conocimiento de lenta cocción), gracias al ensayo y error de generaciones, de generaciones en diálogo y construcción colaborativa. Pero ahí está el valor de la experiencia y del análisis racional como componentes clave de la ciencia sin apellido. ¿Cuánto de lo que hoy reconocemos como sabiduría y ciencia popular ha emergido de esa manera?
Si así fuera, entonces, la ciencia es, auténticamente, una posibilidad al alcance de todas las culturas. En donde todos los pueblos, y todas las personas, han sido y son capaces de hacer ciencia, y, sobre todo, tienen derecho a hacer ciencia. Y esto nos hace recordar nuevamente una reflexión de Silvia Rivera de Cuscanqui, cuando nos propone que la universidad ideal sería aquel estado mental en el que cada ser humano se atreva a decir su palabra, a aportar su conocimiento y sabiduría, con toda la diversidad de perspectivas que así se abren.[4]
¡Qué efectivo pronunciamiento contra el dogma y el prejuicio!
Sí, conviene también referirnos al prejuicio, porque aquellos conocimientos y creencias que, sometidos al análisis de la evidencia, han demostrado ser injustificados prejuicios, al mismo tiempo han demostrado ser dogmas, dogmas enquistados en el sentido común, sentido común que tampoco habría que idealizar.
Y una vez que hemos refrendado nuestra oposición al dogmatismo, lo mismo que nuestra admiración al hombre que intenta llegar a la verdad con la humilde fuerza de su experiencia, su razón, su capacidad de diálogo y de colaboración, es que podemos apreciar, de mejor manera, las contribuciones y las posibilidades que nos ofrecen legados como los de Fals Borda y la Investigación Acción Participativa, como prácticas de verdadera ciencia, así como su posible contribución a la transformación de las prácticas educativas en los centros escolares, y, asimismo, de la educación popular que se hace en los más diversos entornos.
Considerar los méritos de estas otras metodologías requiere un espacio propio.[5] Sin embargo, analizar dichas propuestas nos sugiere que, cuando hablamos de reconocer las epistemologías del Sur, no estamos hablando de un proceso de conversión automática a las creencias de los pueblos originarios, de sustituir un dogma occidental por un dogma del sur, sino de establecer denominadores comunes en prácticas que apuestan por generar conocimiento en un marco de libertad, sí, libertad relativa, pero vital para el avance de la ciencia sin apellido, para la liberación del ser humano y para la gestación de procesos auténticamente transformadores.
[1] Herrera Farfán Nicolás Armando y López Guzmán Lorena (comps). Ciencia, compromiso y cambio social. Textos de Orlando Fals Borda. Argentina: El Colectivo – Lanas y Letras -Extensión libros, 2012, p.303.
[2] Silvia Rivera Cusicanqui: historia oral, investigación-acción y sociología de la imagen. Fronteras Educativas, https://www.youtube.com/watch?v=r48b5RCoyBw. Consultado el 3 de noviembre del 2024.
[3] Emblemático sobre este proceso de transformación de la episteme científica es la obra “La estructura de las revoluciones científicas”, de Thomas Khun. México, Fondo de Cultura Económica, 2011.
[4] Silvia Rivera Cusicanqui, op cit.
5] Ver en este mismo blog: ¿Educadores investigadores? Desafíos desde la Investigación Acción Participativa. En: https://gonzalozavala.com/educadores-investigadores-educar-para-transformar
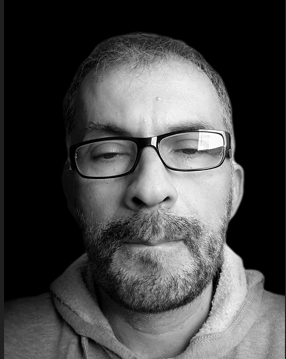
Una respuesta a “Epistemes del Sur: ¿ciencia o dogmatismo?”
De acuerdo con sus Reflexiones Dr. Gonzalo. Y me permite aclarar algunas dudas sobre la práctica comunitaria y los saberes ancestrales.