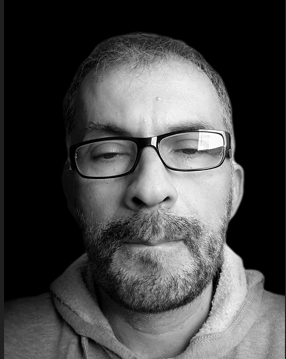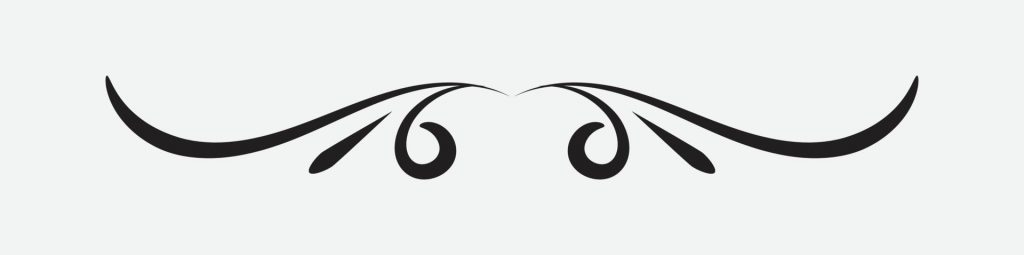
Desde la educación popular, la Investigación Acción Participativa (IAP) destaca como metodología potente para desarrollar las capacidades de quienes viven sujetos a relaciones de opresión social, económica y cultural. Se trata de un proceso que, partiendo del análisis crítico de la realidad, se compromete con la construcción de una sociedad justa y abierta a la diversidad.
La realidad que interesa a la IAP es una realidad de doble naturaleza: la realidad de las relaciones de opresión por las que está atravesada la sociedad (sociedad de la que forman parte todos los actores del proceso educativo), y también, en el caso de las y los educadores, la realidad de su práctica educativa[1].
Así, la IAP propone la colaboración entre dos actores: 1) el educador popular (investigador profesional) como facilitador, y, 2) la comunidad-sujeto de aprendizaje, como sujeto-investigador en- formación, comunidad destinada a ser la protagonista de sus propios proyectos de investigación.
Para lograr sus fines, la IAP requiere, idealmente, de investigadores que hayan pasado por un profundo proceso de transformación interior, investigadores que, de acuerdo a Fals Borda, hayan logrado devenir en intelectuales orgánicos de las clases populares, es decir, de intelectuales dispuestos a servir no a la reproducción de las injusticias del orden establecido, sino a los propósitos de una verdadera transformación social y cultural.
Esta metodología parte del reconocimiento de que las clases populares son ya poseedoras de su propia ciencia, de sus propios saberes. Aunque la pedagogía tradicional no lo valora así, estos saberes previos son la base sobre la que ha de comenzar el proceso dialógico de construcción de conocimientos, certidumbre que es un patrimonio común tanto de la “nueva escuela” como de la educación popular. Como afirmaba Freire: nadie lo sabe todo, pero nadie lo desconoce todo. Así las cosas, tanto el investigador-facilitador como los investigadores en formación, se educan unos a otros.
Fals Borda nos prone algunos de los principios que guían esta metodología:
- El compromiso del investigador-facilitador debe ser auténtico, sin pretender hacerse pasar por lo que no es, ni negar su origen.
- En el proceso IAP debe prevalecer el anti dogmatismo, combatiendo la actitud del investigador que solo confía en la ciencia occidental y desprecia la ciencia popular, siendo el materialismo histórico una herramienta útil para esclarecer los condicionamientos ideológicos siempre al acecho.
- Se trata de un proceso dialéctico [2] de devolución enriquecida, en el que el facilitador va aportando elementos para que los sujetos de aprendizaje (personas y comunidades) puedan hacer un mejor análisis crítico de su propio legado cultural, puesto que en dicho legado ancestral hay tanto elementos conservadores como transformadores, de los que es necesario tomar conciencia.
- En dicho proceso, el investigador-facilitador (intelectual orgánico), ha de coadyuvar a que el pueblo pueda “articular el conocimiento concreto al general, la región a la nación, la formación social al modo de producción y viceversa, la observación a la teoría y, de vuelta, la de ver en el terreno la aplicación específica de principios, consignas y tareas.”[3]
¿Cómo un proceso así, como un proceso de Investigación Acción Participativa podría ser un elemento dinamizador de las prácticas de las organizaciones de educación popular? Más aún: ¿qué tan enriquecedor podría ser promover un enfoque como la IAP en entornos de educación formal?
La respuesta que demos a ello dependerá en gran medida, de en qué parte de “la realidad” estemos parados.
Sin duda, para quienes ya participan en proyectos ideológicamente enmarcados dentro de la educación popular, se trata de un lenguaje familiar, fundacional. En este caso, pueden presentarse, al menos, dos escenarios:
1) El de escuelas comprometidas con la atención a población vulnerable y que cuentan con modelos educativos explícitamente vinculados a los principios de la educación popular (como ocurre, por ejemplo, en una significativa cantidad de instituciones educativas del Cono Sur).
2) El de proyectos de educación popular no escolarizados, operando en la esfera de las organizaciones civiles y espacios comunitarios, incluyendo los casos de proyectos educativos religiosos derivados de teologías de la liberación.
El caso de México resulta llamativo a este respecto, pues a contrapelo de lo que ocurre en muchos otros países de América Latina, desde el 2022 en que entró en vigor la Nueva Escuela Mexicana, el sistema educativo nacional entero está orientado bajo los principios de la educación popular[4], ello, cabe aclarar, dentro de los límites de una Cuarta Transformación[5] que, siendo de izquierda, no se plantea sin embargo cambios más radicales, es decir, cambios que afecten el modo de producción capitalista.
Antes de esta reforma, sin embargo, en el sistema educativo mexicano, como en muchos otros países del mundo, el lenguaje de la educación popular habría resultado completamente ajeno, causando desconfianza. Más extrema habría sido la reacción de las escuelas del sector privado, que, como bien sabemos, están permanentemente preocupadas por hacerse atractivas a las clases medias y altas, es decir, a segmentos de la población a quienes un discurso pedagógico vinculado con la lucha de clases, habría resultado no solo impertinente, sino chocante y peligroso.[6]
No obstante, más allá de los casos de excepción, los planteamientos de la educación popular en general, y los de la Investigación Acción Participativa, ha resultado y siguen siendo disruptivos para los proyectos educativos de nuestros territorios. Ello, al menos, por las siguientes razones:
- Por la dificultad que implica reconocer la dimensión política de la educación, dimensión que tendemos a “escotomizar.”[7]
- Por la inexistencia de proyectos comprometidos con la construcción de una sociedad verdaderamente igualitaria, una sociedad en la que el interés público y común impere sobre el interés privado e individual.
- Por la dificultad para reconocer la capacidad, el interés y el derecho de las educadoras y educadores de ser protagonistas de la transformación educativa.
En otros espacios hemos hablado de la resistencia a poner la educación al servicio de una sociedad sin clases.[8]
Centrémonos ahora, en la histórica dificultad, si no es que resistencia, de nuestros sistemas educativos a permitir la emergencia y florecimiento de las y los educadores-investigadores, es decir, a procesos de innovación educativa participativos que vayan “de abajo hacia arriba”, sobre todo si están vinculados, como decíamos, a diagnósticos de la realidad profundamente críticos.
En educación formal los educadores han estado, sistemáticamente, sujetos a una visión educativa que les condena a ser meros operarios, administradores de un currículum escolar diseñado por “verdaderos científicos” y ministerios de educación cada vez más subordinados (especialmente en la era de la globalización y el orden neoliberal), a las directrices de agencias internacionales como el Banco Mundial, la OEA y el Banco Interamericanos de Desarrollo, entre otras agencias. Como decíamos, el caso de la Nueva Escuela Mexicana puede ser una excepción, cuyo proyecto social de fondo no deja de estar en riesgo, en la coyuntura actual, tanto por factores internos como externos.[9]
Estas relaciones de subordinación, que lo enajenan de su capacidad investigadora, se reproducen de manera concreta y eficaz en los propios centros educativos, y las contradicciones entre discurso y práctica, están a flor de piel.
Pues, aunque en los idearios escolares se pregone la importancia de desarrollar las capacidades de los estudiantes para el aprendizaje autónomo, la investigación y de un pensamiento propositivo, y se ensalce la capacidad de sus organizaciones para innovar colaborativamente sus prácticas educativas desde la propia realidad y contexto, la vida cotidiana de nuestras comunidades educativas parece ir por un rumbo distinto.
Para muchos, esperar que nuestros docentes (y educadores populares) desarrollen su capacidad, talento y motivación para investigar, es esperar demasiado. ¡Basta con que sean creativos!
No basta con aclarar que no estamos hablando de que en las escuelas o centros comunitarios se haga investigación “académica”, “teórica” (sin que tampoco esté contraindicado). Aun aclarando que se trata de aprovechar las propuestas de metodologías comprometidas con la práctica, como la IAP, intentemos dialogar con las y los directivos promedio y veamos hasta qué punto están convencidos de que contar con educadores-investigadores, sea una apuesta realista y necesaria.
Vale la pena preguntarnos: ¿cuántos recursos financieros y materiales destinan los centros escolares u organizaciones de educación a las tareas de investigación, incluso de capacitación? ¿La situación cambia mucho si analizamos el caso de las organizaciones de educación popular?
Para las direcciones escolares, lo importante es contar con maestros que dominen sus programas, que tengan buena relación con sus estudiantes, que logren establecer una atmósfera de trabajo en las aulas y de sana convivencia, que presenten sus planeaciones y calificaciones a tiempo, que logren que sus estudiantes avancen razonablemente en los objetivos de aprendizaje, que sean políticamente correctos, que cumplan con el reglamento escolar y las cláusulas del contrato laboral. Pero, ¿maestros investigadores?
Si en las organizaciones educativas se destina ínfimas horas dentro de la jornada laboral para la elaboración de planificaciones, el trabajo colegiado entre educadores y la evaluación formativa (exigente en tiempos de calidad); si para una escuela para la que es más importante la organización de festivales y eventos escolares que la formación de docentes y facilitadores, ¿cómo podemos esperar que aspire a formar educadores-investigadores con tiempo y recursos suficientes para desarrollar sus proyectos? Eso es ya un lujo innecesario.
En caso de las organizaciones de educación popular, especialmente aquellas que trabajan en entornos no escolarizados, el desarrollo de prácticas de investigación acción participativa también se encuentra inhibido, aunque a menudo, por distintas razones.
Como ya hemos dicho, el discurso de la educación popular puede estar más en sintonía con su filosofía declarada. Sin embargo, ¿hasta qué punto en ellas florece el perfil de educadores-investigadores, especialmente propuestas afines a la Investigación Acción Participativa?
Algunos de los principales obstáculos son los siguientes:
- Muchas organizaciones de educación popular han claudicado de la naturaleza política de su labor, y operan más bien como proyectos asistenciales que impulsan programas para la prevención de riesgos psicosociales, orientación a padres, apoyo escolar, ludotecas, asesoría psicológica y legal, incluso proyectos productivos, etc. Todos ellos sin duda valiosos, proyectos que en alguna medidas contribuyen a paliar la situación de pobreza y vulnerabilidad de sus poblaciones, pero que se han apartado ya (si es que algún momento lo hicieron), de promover procesos que, partiendo del análisis crítico de la realidad, aspiren a promover y movilizar auténticos procesos de transformación política, económica, social y cultural.
- La dependencia de estas organizaciones de instituciones benefactores, muchas de ellas grandes empresas, condicionan poderosamente el tipo de educación que pueden dar, para poder recibir fondos. Podemos encontrar análisis y reflexiones valiosas en este sentido, bajo el término de “filantrocapitalismo”.
- En parte como un acto de solidaridad, y en parte por la escasez de recursos para la contratación, a menudo los equipos de trabajo que integran las organizaciones de educación popular, carecen de la formación necesaria, e incluso el interés, para desarrollar tareas de investigación, lo que hace difícil hacer semillero de nuevos investigadores comunitarios (recordemos que el investigador-profesional tiene su propio rol en estos procesos).
- No es raro que en la cultura de las organizaciones de educación popular se desdeñe todo lo que suene a rigor metodológico, lenguaje académico, medición, evaluación de impactos, etc. En este sentido, hay una tendencia al activismo no fundamentado, no evaluado, no sistematizado.
- El afán de apoyar a las niñas, niños, adolescentes, madres solteras, adultos mayores, etc., a menudo lleva a la decisión de abarcar a toda la población posible, en detrimento de la calidad de los servicios que se ofrecen y su innovación permanente.
Por todas estas razones, también el desarrollo y florecimiento de educadores-populares-investigadores, se antoja una empresa poco asequible. De hecho, la influencia conjunta de los anteriores factores favorece que en la vida cotidiana, las organizaciones de educación popular, y sus educadoras y educadores, se conviertan en administradores de programas y proyectos educativos, trabajando a destajo, como lo hacen también muchos de nuestros colegios.
Para que la IAP y otras propuestas comprometidas con la autonomía y la transformación, pudieran verdaderamente rendir sus frutos a favor de la formación de sujetos autónomos, todo esto tendría que cambiar. Más aún , tendría que construirse, un nuevo y verdadero pacto educativo, que dignificara la labor de las y los educadores. Un pacto que convocara la voluntad de educadores, directivos, padres de familia y autoridades para poner las cosas en su sitio.
Lamentablemente siempre es posible no cambiar, y que la situación que hoy impera siga prevaleciendo por tiempo indefinido. Desde una visión sociocrítica podemos reconocer que el educador (junto con la escuela y el sistema educativo), es a menudo vehículo de la opresión, pero también se encuentra oprimido por las condiciones materiales de producción de la sociedad.
Tenemos entonces, como resultado final, educadoras y educadores condenados a ser repetidores del conocimiento de otros, a dejarse guiar por lo que otros, los que son los “verdaderos poseedores de la ciencia”, sean los que vean, aprendan y decidan por ellos. Y así como decimos del pueblo: ellos prefieren ser pobres, podemos decir de educadores y facilitadores, llenos de ironía: ¿maestros investigadores?, ¡si a ellos no les gusta ni leer!
Pero lo que una vez fue dicho, queda resonando. Y ahí está resonando la voz de Freire. También la de Orlando Fals Borda.
Hablemos entonces, porque es indispensable, de la importancia de esa otra liberación: la liberación de los educadores como verdaderos productores de conocimiento, como verdaderos guías de procesos de emancipación, como seres humanos merecedores de una vida plena, y de las posibilidades que nos abren, en este sentido, las enseñanzas y aprendizajes de la educación popular y de la Investigación Acción Participativa.
[1] Usaremos en este escrito las expresiones “educadoras/es” y “facilitadoras/es” como sinónimos, dado que ambos son los mejor aceptados tanto en el contexto de la educación formal como la educación popular. También se hará uso, a menudo, de la expresión “sujetos de aprendizaje” para hacer referencia común a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, organizaciones y comunidades, participantes en dicho rol en procesos educativos a cargo de instituciones u organizaciones de educación forma o popular.
[2] Un proceso que facilite el aprendizaje del pueblo, yendo de lo sencillo a lo complejo y privilegiando la conquista del aprendizaje autónomo.
[3] Fals Borda, op.cit., p. 311.
[4] En este blog se puede encontrar una publicación relativa a esta reforma: https://gonzalozavala.com/la-nueva-escuela-mexicana-una-lectura-desde-la-educacion-popula.
[5] Membrete bajo el que se hace referencia al cambio de régimen en México, de un régimen neoliberal a un régimen comprometido con un orden social más justo (“Primero los pobres”).
[6] De hecho, fueron muchas las reacciones en contra de la Nueva Escuela Mexicana, siendo tildada por diversas agrupaciones, líderes de opinión y medios de comunicación, como una reforma “comunista”.
[7] Que reca dentro del “punto ciego” de nuestra visión, según metáfora psicoanalítica lacaniana.
[8] En este blog, “Una difícil prueba https://gonzalozavala.com/una-dificil-prueba
[9] Habrá qué ver hasta qué punto al gobierno mexicano actual logra salvarguardar los proyectos educativos bajo los embates de la “era Trump” y la cultura anti-woke.