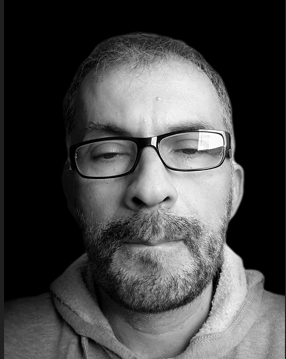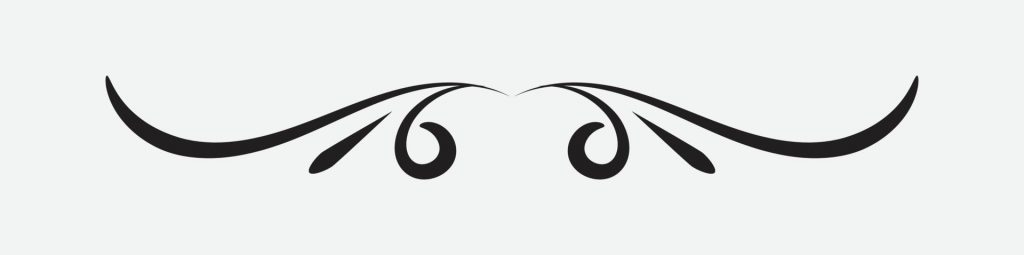
Desafíos
Sigue siendo motivo de debate si puede hablarse propiamente de la existencia de “comunidades virtuales”. Para algunos, su carácter efímero —limitado en tiempo, espacio y propósitos compartidos— hace que sólo puedan denominarse así en sentido figurado. Para otros, un grado mínimo pero suficiente de cohesión, aun en grupos de corta duración, basta para considerarlas auténticas comunidades.
Con todo, es justo reconocer que son frágiles los puentes humanos que se tejen en la virtualidad: mantenerlos requiere no sólo de buena voluntad, sino también de dosis incalculables de imaginación, compromiso, método y flexibilidad.
Durante la pandemia de COVID-19, los encuentros en línea se multiplicaron exponencialmente, dando lugar a nuevas experiencias laborales, educativas y personales, con resultados muy diversos que hoy vale la pena examinar. El caso del “Instituto M” puede servirnos como punto de apoyo para sondear la profundidad de estos retos.
Antes de la pandemia, el instituto, de carácter diocesano y ubicado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, México, ofrecía una licenciatura en formación religiosa y pedagógica en dos modalidades. La mayoría de los estudiantes —catequistas, religiosas y algunos sacerdotes, en su mayoría de recursos modestos— cursaban la modalidad totalmente presencial, en la que yo participaba como docente. Se trata de estudiantes de un rango de edades muy amplio: desde los tempranos veinte hasta los setenta. Existía también una modalidad mixta, en la cual los estudiantes recibían formación en línea durante todo el año, pero gozaban de encuentros presenciales en verano, lo que daba lugar a ricos intercambios de experiencias desarrolladas desde distintas regiones de México y Sudamérica.
Vale la pena destacar que el Instituto M ya enfrentaba una baja sostenida en la matrícula presencial, pero la pandemia le dio el golpe definitivo. Actualmente, la licenciatura se imparte exclusivamente en modalidad virtual, con un alumnado disperso en distintos países.
Este tránsito hacia la virtualidad puso en evidencia muchos de los desafíos inherentes a la construcción de verdaderas comunidades en línea. En el plano administrativo y pedagógico, la falta de colaboración cercana entre directivos y profesores —fenómeno común en la mayoría de las instituciones de educación superior que únicamente tienen profesores contratados por horas— se acentuó todavía más. En la presencialidad quedaban, al menos, los encuentros fortuitos en pasillos o cafeterías, las charlas improvisadas y las reuniones de formación continua. En la virtualidad, todo se diluyó o desapareció por completo.
El Instituto M experimentó así, con todo su peso, la fuerza centrífuga de la virtualidad: los docentes, dispersos, parecieron dejar de tener motivos para coincidir. Algunos intentos por revertir la situación —como reuniones bimestrales en línea, grabadas para quienes no podían asistir, y algún que otro convivio local— resultaron insuficientes. Pesaban demasiado los esquemas de gestión tradicionalistas: eran sesiones administrativas e informativas, con escaso margen para el diálogo genuino entre los profesores y la atención a sus propios intereses e iniciativas. Pero la virtualidad también contribuyó a hacerlo todo más difícil: sin duda, reunidos en torno a una mesa, provistos de una taza de café, habrían surgido intercambios más ricos, espontáneos y significativos.
Más grave aún fue la disolución del “cuerpo docente” en una red fragmentada, compuesta por nodos distantes, sin cuerpo ni rostro visibles. Podemos imaginar a cada profesor frente a su grupo, iluminado por la pantalla, flotando a solas en la profunda e inmensa oscuridad del ciberespacio.
Hay una distinción que José Ortega y Gasett gustaba de hacer: la de lo presente y lo compresente. Lo presente es lo tangible, lo visible; lo compresente, la dimensión oculta de aquello con lo que interactuamos. En la virtualidad, más allá del habitáculo de la computadora, la comunidad entera, la institución entera se vuelve compresente, fantasmal, apenas perceptible.
La fragilidad de los vínculos alcanza también al estudiantado. Ya no hay charlas antes o después de clase, ni encuentros en jardines, plazas o cafeterías. Cada estudiante enfrenta sus dificultades en soledad, salvo algún mensaje de WhatsApp enviado ocasionalmente a su tutor. La soledad del estudiante en línea puede ser abrumadora, especialmente cuando no hay clases síncronas regulares y pocos se animan a encender su cámara. Hemos de aclarar, que, al menos en el caso del Instituto M, estas clases sí tienen lugar semanalmente, si bien la asistencia no es obligada.
Los trabajos en equipo también escasean. Muchos estudiantes trabajan e incluso son responsables de sostener a su familia, por lo que se procura evitarlos, y los profesores, con frecuencia, desconfían de por sí de la colaboración real entre estudiantes cuando se deja este tipo de trabajos.
¿Podemos llamar a eso “comunidades virtuales de aprendizaje”? Comunidades fragmentadas, puentes rotos o apenas transitables, conexiones de un grosor tan fino que parecen romperse al mínimo contacto.
La virtualidad transforma también las relaciones de poder. La disolución de la comunidad docente y estudiantil produce efectos contrapuestos para la administración: por un lado, acrecienta su poder, al dificultar la organización colectiva de estudiantes y docentes ante problemas o injusticias; por otro, limita la capacidad de control institucional. Ya no es posible convocar fácilmente a todos, ni ejercer la vigilancia total del viejo panóptico… Al menos, no todavía.
Posibilidades
La virtualidad también abre horizontes antes impensables: permite que muchos, antes excluidos por distancia o tiempo, se sumen al encuentro. En su anverso —compresente — está la calidez del internauta que, desde su silla giratoria, con café y perro al lado, se conecta mientras sus hijos juegan en el patio.
Sin los puentes que abre la virtualidad, muchos docentes no habrían podido compartir su bagaje intercultural y profesional en los espacios de aprendizaje. ¿Y qué decir de la riqueza que aporta un estudiantado disperso por toda América Latina —y a veces más allá—, cuyas voces, contextos y realidades amplían el horizonte de comprensión?
Las comunidades de pertenencia de cada quien, aunque latentes o silenciosas, están ahí, listas para enriquecer exponencialmente las experiencias, saberes y capacidades vertidas en cada aula virtual. Pero eso exige gestión: imaginación, compromiso, método y paciencia.
Reconozco que la fragilidad de esos puentes también se verifica en mis propias clases. En el Instituto M imparto asignaturas del eje sociológico, centradas en cuatro objetos de análisis: la realidad social, los fenómenos religiosos, la cultura contemporánea y los procesos de urbanización. Cada una, con apenas cuatro semanas de duración.
Todas ellas se entrecruzan desde perspectivas sociológicas, antropológicas y psicosociales. A ello se suma el sello eclesial de la institución, comprometida con una espiritualidad orientada a la justicia, la paz y el cuidado de la vida. En ese marco, la construcción y el fortalecimiento de comunidad adquieren un lugar central.
He intentado construir puentes y procesos comunitarios en mis cursos, cursos que, en otras instituciones a nadie extrañaría que se quedaran en un plano meramente teórico.
En la asignatura que explora la religión como fenómeno social, los estudiantes, por ejemplo, encuestan a personas de su entorno —jóvenes, adultos, hombres, mujeres, de distintos niveles socioeconómicos y educativos— para evaluar cuánto siguen influyendo las creencias y tradiciones católicas en sus prácticas cotidianas. Miden así, en tiempo real, el avance del proceso de secularización en sus propios contextos barriales, institucionales y familiares, lo que les lleva a plantearse muchas preguntas acerca de la adecuación de su práctica catequética.
“…El estudio realizado evidencia que la religión sigue ocupando un lugar significativo en la vida de los encuestados, aunque ya no se manifiesta de forma homogénea ni exclusiva. La fe en Dios y en la vida eterna continúa siendo una referencia importante, pero con matices asociados a la edad y al nivel educativo. Entre los jóvenes, por ejemplo, aparecen con más fuerza la duda y la incertidumbre, mientras que entre los adultos mayores persiste un apego más fuerte a la Iglesia.
Los resultados también muestran un desplazamiento de lo institucional hacia lo personal. Muchos participantes sostienen que es posible creer en Dios sin pertenecer a una religión organizada, lo que se vincula con la noción de creer sin pertenecer. Esta tendencia se acentúa entre quienes poseen mayor formación académica, pues la educación fomenta la capacidad de cuestionar y de construir formas de espiritualidad más autónomas.
El análisis de género permite observar que las mujeres conservan un vínculo más fuerte con la práctica religiosa, lo que coincide con estudios que señalan su rol en la transmisión de la fe y en la vida comunitaria. A su vez, los cambios de religión, aunque no son mayoritarios, muestran cómo el pluralismo cultural contemporáneo habilita a redefinir la identidad religiosa en la juventud y en la adultez media…” (Amanda, 16 de agosto del 2025).
En la asignatura dedicada al análisis de la realidad, tras diseñar su propia “utopía social”, los estudiantes deben elegir un problema concreto de su entorno (pobreza, discriminación, crimen organizado, degradación ambiental, etc.) y elaborar una propuesta de solución inspirada en la metodología del Design Thinking. Dentro del breve tiempo disponible, se les anima a dialogar con actores involucrados y, en lo posible, a esbozar colaborativamente un primer prototipo. Este proceso no siempre es factible de desarrollar en tiempos reducidos, aún así, se les incentiva a impulsar alguna iniciativa de tipo colectivo y autogestivo con alguna de las comunidades a las que pertenecen.
“…Conscientes de la gravedad de la situación en nuestra parroquia —el desinterés pastoral, el abandono del templo, el retiro de los fieles y el colapso económico—, un grupo de feligreses decidimos dejar de esperar a que alguien más actuara. Nos reunimos como comunidad preocupada, y entendimos que la mejor manera de cambiar las cosas es empezar por pequeños gestos, acciones modestas pero concretas, que demuestren que la fe y el sentido de comunidad aún están vivos.
Estas iniciativas no requieren grandes recursos, ni autorización formal del párroco —quien se ha mostrado pasivo pero no hostil—. Son esfuerzos ciudadanos que buscan dignificar el templo, reunir nuevamente a la comunidad y comenzar a reconstruir, desde abajo, el tejido eclesial que se ha deteriorado.
Se organizó una jornada de limpieza del atrio y del interior del templo. Un sábado por la mañana, convocamos a los vecinos a través de volantes hechos a mano y mensajes en WhatsApp. Nos reunimos más de veinte personas: adultos mayores, mamás con sus hijos, jóvenes del barrio, algunos ex monaguillos y hasta personas que ya no iban a misa, pero aún sentían cariño por la iglesia.
Cada uno trajo lo que pudo: escobas, franelas, cubetas, jabón, guantes, palas, brochas y hasta pintura donada por un ferretero de la zona. Se barrió el atrio, se retiraron bolsas de basura acumuladas en los rincones, se desempolvaron imágenes religiosas, se lavaron los baños, se cambiaron focos fundidos y se pintó parcialmente una de las paredes laterales.
Lo más impactante no fue el resultado visible, sino la atmósfera de alegría, trabajo en equipo y esperanza que se generó. La limpieza fue un acto simbólico: no solo se retiró el polvo del suelo, sino el abandono del corazón de muchos que creían que ya no valía la pena luchar por la parroquia.
Se acordó en una reunión que hicimos en la casa parroquial, realizar una venta dominical de alimentos después de cada misa. Decidimos empezar con algo sencillo: tamales, atole y pan dulce, preparados en casa por voluntarias de la comunidad. Esto es para ayudar a levantar la parroquia y para la fiesta patronal.
El objetivo era doble: recaudar fondos para cubrir necesidades urgentes del templo, como focos, veladoras, velas, materiales de limpieza, y al mismo tiempo reunir nuevamente a la gente, propiciando un espacio para la convivencia después de la misa.
La respuesta fue muy positiva. El primer domingo se vendieron todos los tamales antes de que acabara la misa. Las ganancias fueron transparentadas en una hoja pegada en el mural del atrio. Gracias a eso, se compraron cinco focos LED, una caja de papel higiénico y cloro para los baños. La gente comenzó a aportar más, algunos con ingredientes, otros con su tiempo, y algunos más con donativos espontáneos. (Edith, 31 de mayo del 2025).
En el curso sobre fenómenos culturales contemporáneos, los estudiantes seleccionan cualquiera de los temas abordados —modernidad líquida, consumismo, tecnocultura, movimientos juveniles, revolución sexual, entre otros— y producen un breve video para YouTube dirigido a catequistas, invitándolos a comprender mejor esos fenómenos y tender puentes con las nuevas generaciones.
(Rosa, 20 de septiembre del 2025).
Finalmente, al acercarnos a la sociología urbana, investigan su contexto inmediato: conurbación, ciudades marginadas o blindadas, tianguis, tribus urbanas, violencia, migración, entre otros temas, y elaboran un segundo video orientado a promover una mirada crítica desde principios éticos cristianos.
(Saray, 15 de julio del 2024).
Los resultados son alentadores. Sin embargo, queda mucho por hacer: muchos puentes que cruzar para lograr que las realidades ocultas o esquivas de cada grupo se hagan verdaderamente presentes, pese al limitado tiempo de encuentro cara a cara. Los foros asíncronos, aunque útiles, rara vez logran propiciar una comunicación auténtica.
Quizá el puente más importante por construir sea aquel que permita anclar cada asignatura en la comprensión profunda de las comunidades y territorios donde viven los estudiantes. No es poca cosa: cada uno trabaja en contextos distintos —barrios, parroquias, instituciones o incluso países—. ¿Cómo atraer esas realidades al corazón de conversaciones realmente significativas? Más aún, ¿cómo hacer presentes las voces de los catequizandos, los pobres, los migrantes, los jóvenes urbanos, en la pequeña ventana de tiempo que dura cada conexión?
De eso se trata: de que los saberes compartidos en cada curso se traduzcan en procesos de aprendizaje, participación y empoderamiento de aquellos a quienes los estudiantes acompañan, promoviendo aprendizajes no sólo individuales, sino también colectivos.
Podemos imaginarlo quizá como una constelación en el espacio: cada grupo de nuestra comunidad educativa, encendiendo una pequeña luz que, junto a las demás, va configurando una red de comunidades conectadas y luminosas en expansión.
Una alta cima, sin duda. Pero si algo de ella queremos alcanzar, será necesario que todos los procesos y comunidades de éste y otros tantos institutos y organizaciones que desarrollan su misión educativa en la virtualidad, trabajen bajo la misma lógica: generando saberes de manera colectiva, promoviendo el diálogo y la participación, impulsando formas horizontales de gestión y experiencias de aprendizaje que acerquen los nodos de la red.
Ello invita a que muchas organizaciones, como el Instituto M, usando todas las estrategias a su alcance, tanto de tipo virtual como presencial, redoblen esfuerzos por propiciar lazos cada vez más auténticos y solidarios entre entre directivos, administrativos, docentes, estudiantes, y también con las comunidades contextuales y globales a las que pertenecen.
Solo así dejarán de ser, estos frágiles puentes virtuales, una malla tenue, perdida en el espacio oscuro de la virtualidad, para convertirse en una red viva y luminosa, capaz de sostenerse, sostener y perdurar.