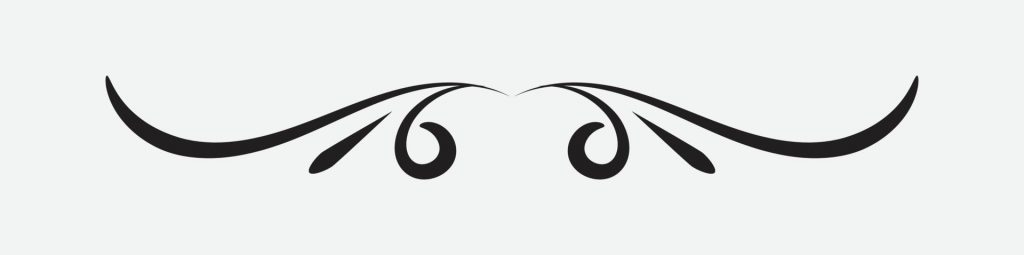
Los primeros pasos de México hacia el modelo neoliberal vinieron de la mano del presidente priista Miguel de la Madrid (1982-1988), cuyos golpes contra el sindicalismo democrático afectaron directamente a mi familia, dado que mi padre era activista sindical, en las filas del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN).
Sin embargo, este movimiento hacia la derecha empresarial alcanzó su máxima expresión en el gobierno del siguiente sexenio, encabezado por el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), periodo en el que se firmó el emblemático Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que comenzó a desmantelar a pasos acelerados gran parte de la industria doméstica y de las paraestatales, que habían representado significativos niveles de bienestar para muchas familias mexicanas.
El malestar que generó este nuevo orden alimentó el descontento, especialmente el de los sectores más vulnerables, y fue precisamente de los más vulnerables, nuestros pueblos originarios, de donde surgió uno de los gritos de lucha más airados, el 1º de enero de 1994, en voz del Subcomandante Marcos, líder visible del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Después del asesinato del candidato prisita Luis Donaldo Colosio, entró al relevo el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), el último presidente mexicano que pudo soñar con un PRI eterno… Pues el descontento acumulado fue suficiente para arrebatarle al partido el dominio que había conservado durante 70 años ininterrumpidos, comenzando en el año 2000 la “alternancia” en el poder. Vale la pena señalar: la alternancia en el poder, pero no en el proyecto de nación, que seguiría siendo neoliberal.
El nueve jefe de gobierno, Vicente Fox (2000-2006), representaba al viejo Partido Acción Nacional, uno de los partidos de más larga data en México, desde siempre vinculado a la clase empresarial y a la tradición católica, a todas luces, representante del conservadurismo en México (incluidas las luchas contra el aborto y ajeno a las ideologías de género).
Dada su trayectoria empresarial y su ánimo tozudo, intentó impresionar a la clase política con un lenguaje corporativo, transparentando la convicción de que podía llevar al país al éxito del mismo modo en que se conduce una empresa. Otro presidente panista lo sucedió en el poder, Felipe Calderón (2006-2012), quien perseveró en sus prácticas y atizó la lucha contra el narcotráfico…y, de acuerdo con la oposición, fue quien, en las apretadas elecciones del 2006 y mediante mecanismos fraudulentos, arrebatara por segunda vez el triunfo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien venía contendiendo desde las elecciones del 2000.
Fue precisamente al calor del modelo neoliberal, especialmente durante los doce años de gestión panista (2000-2012) que inició y prosperó en el sistema educativo mexicano el enfoque basado en competencias, a través de la Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB). Aunque ponía el acento en “educar para la vida”, se reconocía humanista e impulsó acertadamente en forma significativa el aprendizaje basado en proyectos de naturaleza interdisciplinaria (proyectos integradores), una de sus mayores preocupaciones de largo plazo de esta reforma, era lograr egresados que pudieran satisfacer las exigencias del mercado laboral, y una cultura de evaluación cada vez más centrada en generar evidencias de los adecuados desempeños de los estudiantes, bajo el auspicio de mediciones internacionales (PISA).
La insatisfacción por la creciente desigualdad social, la concentración de la riqueza y el deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos (con cada vez menos protección sindical, salarios congelados, condiciones de contratación que evadían el otorgamiento de prestaciones sociales y un auge de prácticas corporativas como los contratos a tres meses indefinidos y el outsourcing), fueron algunos de los factores que hicieron que el PAN perdiera en las elecciones del 2012, recayendo el poder, nuevamente en el PRI, en la figura mediática de Enrique Peña Nieto (2012-2018), hoy autoexiliado en Madrid (lo mismo que Salinas de Gortari y Felipe Calderón), siempre bajo la amenaza por su responsabilidad en señalados casos de corrupción y la ominosa sombra de los crímenes de Ayotzinapa.
Nuevamente el cambio de gobierno no implicó un cambio en las políticas educativas. El lenguaje de una educación por competencias cedió el paso al lenguaje de los “aprendizajes clave” (para la vida), sin embargo, al cuño neoliberal de la reforma se hacía evidente, no solo en medidas como la preservación íntegra del modelo por competencias en la educación media superior o la instauración del aprendizaje del inglés obligatorio para todas y todos (a efectos de que pudieran incorporarse en mejores condiciones al mundo globalizado), sino, sobre todo, por ser una reforma fundamentalmente orientada a debilitar los privilegios y prebendas que administraban los poderosos sindicatos magisteriales (empleos de por vida, plazas heredables, nepotismo, etc.).
Se trató de una reforma educativa que tenía en el corazón una reforma laboral (más que pedagógica), una reforma que bajo un modelo meritocrático y un discurso de calidad impulsó un nuevo sistema que condicionaba la permanencia de maestros y funcionarios a los resultados de su desempeño, bajo un modelo de evaluación sumativa que dependía en gran medida de evaluaciones externas. Para muchos, el objetivo de contar con un cuadro de maestros mejor capacitado y un sistema de gestión de empleos más justo y transparente, no pasaba necesariamente por dichas medidas; para la mayoría, la percepción fue de un proceso de precarización de la condición laboral de los docentes.
Otra parte de la reforma de Peña Nieto intentaba combatir un problema endémico de nuestro sistema educativo: el de la desigualdad educativa, para lo cual, además de una educación de calidad para todos, prometió abatir las barreas de aprendizaje (incluidas las que afectan a niños con necesidades educativas especiales por discapacidad física u otros factores), así como la implementación del programa “Escuelas al 100”, que pretendía subsanar significativamente la inequidad histórica en la infraestructura escolar, programa que, al parecer, no tuvo grandes éxitos, al menos no tantos como notoriedad tuvieron las movilizaciones sociales de descontento por las medidas laborales impulsadas.
El descontento por la desigualdad, el cansancio por las promesas no cumplidas del modelo neoliberal, la sombra del fraude electoral, el desprestigio insostenible del PRI, la creciente movilización social y ciudadana, el liderazgo carismático de Andrés Manual López Obrador (AMLO), entre otros muchos factores, tuvo por resultado un desenlace ya conocido: el triunfo avasallador del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, en las elecciones presidenciales del 2018, dando inicio al primer gobierno de lo que AMLO denominó como “La cuarta transformación”, reseñado en la prensa como el gobierno de la 4T.
AMLO manifestó desde el principio su deseo y convicción de que su gestión fuera no el inicio de un nuevo sexenio, sino el inicio de un cambio de régimen, un nuevo régimen orientado bajo el lema “Primero los pobres”, es decir, una democracia al servicio de la mayoría y no al servicio de lo que no dudó en llamar “la oligarquía”.
Una lectura posible de los niveles de poder que concentró en el gobierno y en MORENA, y en lo particular en su persona (liderazgo caudillista), es que, dado que el proyecto nunca fue transitar hacia el socialismo, mucho menos al comunismo, sino simplemente establecer un régimen más comprometido con las mayorías, se requería incrementar el poder el estado, liberándolo al menos parcialmente de la excesiva sumisión a los poderes económicos que se venía desarrollando durante los gobiernos neoliberales.
Asimismo, era necesario poner un límite a los privilegios de la alta burocacia, reestructurar un poder judicial corrupto y comprado por los grandes intereses, y tomar distancia de una excesiva sumisión a Estados Unidos. Las amenazas de enjuiciar a los expresidentes, la reducción de los salarios de los altos funcionarios y la cancelación del emblemático proyecto del nuevo aeropuerto, surtió su efecto: él tenía el mando. (En las elecciones del 2024 quedaría claro lo que todavía no estaba tan claro al inicio: MORENA también).
Para ello ser volvía necesario un poder ejecutivo capaz de enfrentar y sostenerse en el conflicto, y de hacer prevalecer su visión a través de una agresiva presencia en los medios de comunicación social (“las mañaneras”). El apoyo con el que logró llegar al poder le dio de entrada capital político para lograrlo, y gracias al fortalecimiento de sus políticas sociales y laborales y su manejo mediático, entre otros muchos otros factores, no solo no desgastó su prestigio en el proceso como líder carismático, sino que concluyó su mandato en la cúspide de su popularidad.
La crítica frontal a la ideología y a los intereses particularmente abusivos del capitalismo neoliberal (no al capitalismo en sí mismo), también habría de incidir en las políticas educativas del gobierno de AMLO.
En una etapa temprana de su gobierno, lo primero que hizo fue desprestigiar la reforma educativa de Peña Nieto, derogando todo aquello que había atentado contra la seguridad social de los docentes. Esta política de protección también se vio fortalecida por el incremento a los salarios. Una reforma integral al sistema educativo llegaría casi al final de su sexenio: la Nueva Escuela Mexicana.
Hechas algunas pinceladas en la dirección de un análisis de la coyuntura e las páginas precedentes, cabe preguntarse ahora: ¿En qué medida esta reforma es convergente con los principios e intencionalidades de la educación popular?
Resonancias
El gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho, desde el poder y como hemos dicho, una crítica sin precedentes, a las políticas neoliberales y a favor de procesos de transformación que atiendan las necesidades colectivas, y esta visión permea su visión educativa.
Antes de entrar en sus especificidades, habrá que tener presente, que la visión educativa de la 4T, como la de todos los proyectos educativos herederos de la Reforma de Benito Juárez y de la Revolución Mexicana, apuestan por una educación pública, universal, gratuita y obligatoria. La formación para el trabajo se ha hecho presente generalmente a partir de la educación secundaria (con talleres tradicionales como electricidad y dibujo técnico), pero con mayor fuerza a partir de la educación media superior, en donde desde hace décadas compiten preparatorias generales con preparatorias técnicas.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) comienza por cuestionar fuertemente: 1) la prioridad de formar personas para adaptarse a las exigencias del mundo social y laboral, en vez de poner el énfasis en la capacidad transformadora de la educación, a favor de la construcción de un mundo más justo, solidario y sostenible; 2) la falta de participación de los docentes en la definición del sistema educativo, tratándolos más como “obreros de la educación” que como verdaderos profesionistas; 3) que las escuelas operen como “enclaves cerrados”, desligados de su contexto comunitario y social; 4) una formación basada en proyectos genéricos de corto alcance, “ejercicios escolares” más útiles como ejercicios didácticos que como experiencias transformadoras; 5) un abordaje de la evaluación más preocupada por la evaluación sumativa y las acreditaciones internacionales que por la función formativa de la evaluación; 6) un sistema educativo desarticulado en sus diferentes niveles incapaz de dar respuesta a las necesidades de la sociedad en su conjunto. Etcétera.
En contraposición, promueve una educación con las siguientes características: 1) comprometida con la comunidad, que es punto de partida, escenario de acción, partícipe, recurso y destinatario; 2) con un enfoque humanista, fomentando el pensamiento crítico y autocrítico, la capacidad de argumentación, de diálogo y de relación, formando sujetos capaces de comprender la experiencia humana en su contexto social, histórico y cultural; de valorar el pasado, actuar en el presente y construir futuros; 3) que valora a las y los docentes, quienes fueron convocados para participar en su diseño (se habla de que participaron más de 300,000 docentes, en diferentes modalidades y etapas); 4) con un nuevo enfoque pedagógico, fundamentado en una pedagogía latinoamericana que en gran medida abreve de la educación popular, cuyo centro no son los contenidos teóricos ni “proyectos genéricos”, sino aprendizaje situados en proyectos relevantes no solo para el estudiante sino también para su comunidad, proyectos en los que también se retoman y valoran los saberes populares y la sabiduría de los pueblos originarios; 5) con una trayectoria académica entre todos los niveles más cohesionada. Etcétera.
En tal sentido, una pedagogía humanista, y además crítica, como la propone la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se trata de una educación comunitaria, abierta a la diversidad, intercultural, promotora de los Derechos Humanos y atenta a evitar los discursos de autoritarismo dentro y fuera del aula, propiciando horizontes de libertad y autonomía. Dichos rasgos, proveientes de un humanismo crítico latinoamericano, tienen como objetivo consolidar un modelo educativo , en donde los estudiantes sean capaces de construir sus propios conocimientos, a partir de sus experiencias , con el acompañamiento de diversos actores, rompiendo con esquemas en donde se visualizaba al docente como centro de la educación y al estudiante como un mero elemento pasivo.
La NEM, como modelo humanista, parte de la cotidianeidad que se vive
en el país y defiende una educación integral, en el claro compromiso con las distintas comunidades. Por tanto, también implica la construcción de un modelo de educación alternativo y propio. No se trata de menospreciar e infravalorar las aportaciones pedagógicas de otras partes del mundo, sino de rescatar lo que de ellas sea aplicable a nuestro contexto. Inicialmente, inspirándonos pensadores mexicanos y latinoamericanos, sobre todo aquellos que parten de la pedagogía crítica, las epistemologías del Sur y la educación popular, como Paulo Freire, Boaventura de Sousa, Simón Rodríguez, Adriana Puiggrós y Estela Quintar, entre otros, referencias relevantes que han sido pensadas y gestadas desde y para América Latina. (Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, 1ero de primaria, p.6).
No hay tiempo a entrar en el desarrollo del texto citado, pero de entrada se pueden leer ya en esta cita algunas palabras clave en la cita que hacen resonancia con la educación popular: libertad, autonomía, experiencias propias, humanismo, compromiso con las comunidades, modelo educativo alternativo, pedagogía crítica, epistemologías del Sur, educación popular, y los emblemáticos Paulo Freire, Boaventura de Sousa, Simón Rodríguez, Adriana Puiggrós y Estela Quintar. Cabe destacar que esta apropiación de pedagogías Sudamericanas es posible porque hay una matriz histórico y cultural que nos hermana (socio génesis de la cultura latinoamericana).
Más allá del discurso, el diseño de la reforma tiende a ser congruente con al menos parte de sus propósitos, entre cuyos múltiples elementos y dispositivos, se encuentran los siguientes:
- En vez de que los conocimientos estén al centro, expresados en un “programa de estudios” (de tipo exhaustivo y prescriptivo), se ofrecen al docente unos “programas sintéticos”, con contenidos que sí es importante que aborde, pero de forma relativamente libre, de acuerdo a diseños propios y no a secuencias de aprendizaje “prefabricadas”.
- Para elaborar los programas de aprendizaje y sus ulteriores secuencias didácticas, el punto de partida debe ser un diagnóstico elaborado en forma autónoma y colegiada por los docentes, que parte de un análisis de la realidad, y en especial de un diagnóstico comunitario y educativo, hecho en la medida de lo posible con la participación de actores de la comunidad contextual del centro escolar, dando lugar a los “programas analíticos”.
- Los programas analíticos elaborados a través de codiseño, deben articular los resultados del análisis socioeducativo y los problemas prioritarios identificados, con los procesos de desarrollo de aprendizajes de los campos formativos y disciplinas.
- Bajo esta perspectiva, los libros de texto no son actividades prefabricadas “a cubrir” por el docente en una secuencia también predeterminada, sino algo parecido a catálogos de proyectos que pueden servir para ir “activando” de manera flexible los contenidos clave, pero que pueden ser modificados o sustituidos por otros más acordes a las necesidades de la comunidad y del grupo.
- Se ofrecen para la mayor parte de los grados tres tipos de texto: proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios, todos en clave colaborativa, crítica, dialógica. En estos proyectos se promueve la participación de padres de familia y otros actores de la comunidad.
- Al centro de la experiencia de aprendizaje están los métodos activos, dentro de la tradición de las concepciones pedagógicas y didácticas alternativas, con énfasis en la metodología de proyectos: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en servicio, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, investigación-acción, etc.
- Es importante la apuesta por el método de proyectos, pues tienden a hacer resonancia con la metodología de la educación popular, de carácter dialéctico (realidad-teoría-práctica, praxis), dialógico, participativo, en donde el conocimiento se produce a partir de la práctica en forma colaborativa, proyectos que invitan al estudiante a comprender su relación con el mundo, con la naturaleza, con los otros, a tomar conciencia de sus actitudes y a asumir valores prosociales y de cuidado de la vida. Ese tipo de proyectos son los que ofrece la NEM dentro de los límites que veremos en el siguiente apartado.
- A partir de los programas analíticos elaborados colegiadamente, cada profesor los enriquece y diseña con autonomía su planificación didáctica, en la que integra los proyectos de aula, escolares y comunitarios que le son más útiles, ya adaptados si fue necesario, o los que haya decidido diseñar desde cero.
- La propuesta general y los proyectos invitan a hacer una crítica de la desigualdad social la toma de conciencia de los problemas sociales que están en la base de problemas como la migración o el crimen, invitan a activar los saberes de la vida cotidiana, la sabiduría popular, la igualdad y la ideología de género, combaten el racismo, favorecen el diálogo intercultural. empoderan a las comunidades, cuestionan el desarrollismo, promueven la cultura del bienestar (por encima del desarrollo), así como el abordaje integrado del cuidado social y ambiental (lo socioambiental), etc.
- La convivencia entre los conocimientos científicos, los saberes populares y los saberes de los pueblos originarios, se hace presente no solo en los proyectos sino también en los libros “Nuestros saberes”, en donde hay continuas invitaciones para involucrar también a los padres de familia.
- La importancia de la dimensión comunicativa y expresiva, ligada además a lo multicultural, se hace visible también, además de en los proyectos, en los libros “Múltiples lenguajes”.
- El énfasis de la evaluación está puesto en la evaluación formativa.
- La autonomía de los profesores representa también una mayor autonomía de la escuela, una mayor flexibilidad en los procesos de rendición de cuentas y también en la toma de decisiones para la gestión de buena parte de los presupuestos, entre ellos los fondos relativos al programa “La escuela es nuestra”, con significativos recursos que las escuelas han ejercido para mejorar su infraestructura y equipamiento: pintando muros, techando canchas, mejorando el mobiliario, etc. Más que la suficiencia de recursos (que nunca alcanza), lo que interesa destacar aquí es la autonomía en la gestión de los fondos, bajo un esquema de decisiones colegiadas al interior de los centros escolares. Estas condiciones acercan un poco la NEM a algunas de las aspiraciones de la educación popular relativas al autogobierno escolar.
Es difícil dar cuenta de una reforma en tan pocas páginas, pero es posible identificar las resonancias que se pueden encontrar con algunos de los principios de la educación popular.
Disonancias
A manera de introducción a este apartado, vale la pena retomar algunas de las críticas que ha hecho la oposición a la NEM, sin perder de vista que éstas a menudo tienen que ver con cuestiones tan profundas como visiones de país encontradas o tan pragmáticas como la forma en que la NEM afectó los interses de la industria editorial que diseñaba y maquilaba los libros de texto. Entre las mejor documentadas:
- Proceso de diseño atropellado.
- Inconsistencias en la intención de que fuera un proceso gestionado de forma democrática y transparente.
- Precariedad en el proceso de capacitación para su implementación, en buena medida derivada a la escasa asignación de recursos.
- Falta de balance en los contenidos de algunos campos formativos.
- Errores en la adecuación de algunos contenidos de los proyectos a la etapa evolutiva de los estudiantes.
Sin perder de vista las anteriores críticas, valdría la pena señalar lo siguiente:
Es posible convenir en que el gobierno de AMLO fue un gobierno de izquierda, y que el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum lo seguirá siendo, lo mismo que MORENA, al menos su núcleo central, dado que es un partido-movimiento bastante heterogéneo.
Es un gobierno de izquierda pues ha hecho movimientos decisivos en el sentido de beneficiar a las grandes mayorías, siendo capaz de incrementar el poder del Estado ante el poder de las oligarquías y también el del poder y la influencia ejecutivo dentro de los podres legislativo y judicial, que pudieran oponerse a esta visión de bien común. Hasta ahora, es un poder que ha usado tendencialmente para ese fin mayor. Se le ha criticado de populista, es cierto, pero aun siéndolo, es claro que su populismo es de izquierda, no de derecha, como en su momento el de Bolsonaro o el de Trump.
Sin embargo, su visión alternativa de visión no es una visión socialista, o revolucionaria en un sentido mayor, ¿puede serlo entonces su propuesta educativa? Sería interesante rastrear en los libros del texto, por ejemplo, en qué punto la crítica se detiene: ¿cuestiona solo los abusos del neoliberalismo sin cuestionar de fondo la estructura capitalista?
Tampoco es una propuesta radicalmente democrática: es una propuesta que impulsa prácticas democráticas “desde arriba”: los docentes fueron convocados a participar en la elaboración de la NEM (¿quiénes, ¿cuándo, ¿cómo, ¿quiénes los lideraron?), lo cual es bastante mejor, pero no es una propuesta que venga “desde abajo”.
Al ser una política de estado, la propuesta, con sus virtudes y defectos se vuelve prescriptiva, y aun cuando sea flexible, en la medida en que no se corresponde a la cultura actual de los docentes, aún cuando intenta ser liberadora presenta un carácter impositivo, y podemos ver ahora a los docentes angustiados porque “tienen que ser autónomos” cuando nunca lo han sido a ese extremo, y no saben qué hacer con los programas analíticos.
En un sentido similar, los ritmos de su implementación tuvieron qué ver más con los tiempos electorales que con los tiempos de gestión de una transformación de fondo, y en la asignación de presupuestos, los fondos para el gasto social directo (transferencias directas de efectivo a población en pobreza, incluidas las becas a estudiantes) limitaron, y tal vez disminuyeron, los fondos disponibles para los aparatos de estado de educación y salud, entre otros.
El cambio de rol que propone la NEM al docente no es de cualquier magnitud: muchos coinciden en que habría que cambiar la formación que se imparte desde las normales de maestros, pues las expectativas que se abren ahora para que los profesores trabajen en los escenarios comunitarios son lo suficientemente fuertes como para plantearse una nueva formación, un hibridaje entre una formación pedagógica y una formación de agentes de trabajo social y comunitario, cuando anteriormente sólo se formó para el aula.
Así, pues, se trata de una propuesta muy interesante, con puntos de contacto con la educación popular, pero también con límites, pero que cuestiona también los propios claroscuros de la educación popular: ¿puede la educación popular ser una política de estado? Porque una cosa es alfabetizar, y otra cosa es diseñar todo un sistema educativo que responda a las necesidades de los estudiantes de todas las edades y clases sociales, y a las exigencias de un sistema y de una época también llena de contradicciones.
La escuela está atravesada por todas ellas.
Pero por algún lado hay que empezar…AMLO al menos rompió algunos platos y abrió la discusión para que nuevas cosas vengan. ¿Qué prodría proponerse desde la educación popular? ¿Por dónde empezar, con quiénes, desde dónde?
Gonzalo Zavala Alardín, octubre del 2024.
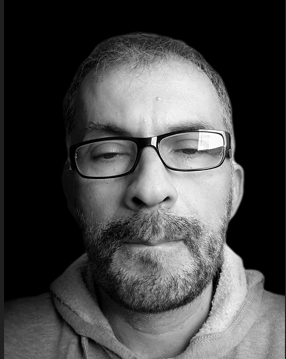
2 respuestas a “La Nueva Escuela Mexicana: una lectura desde la educación popular”
Es un documento de reflexión crítica, que contextualiza de manera cronológica y sustancial el devenir histórico de las acciones políticas en la educación mexicana. Muchas felicidades Dr. Gonzalo.
Muchas gracias por compartir tu análisis y reflexiones.
Resultan de mucha ayuda para quienes queremos comprender o incidir, de alguna manera, en el rumbo que está llevando la educación hoy en día.