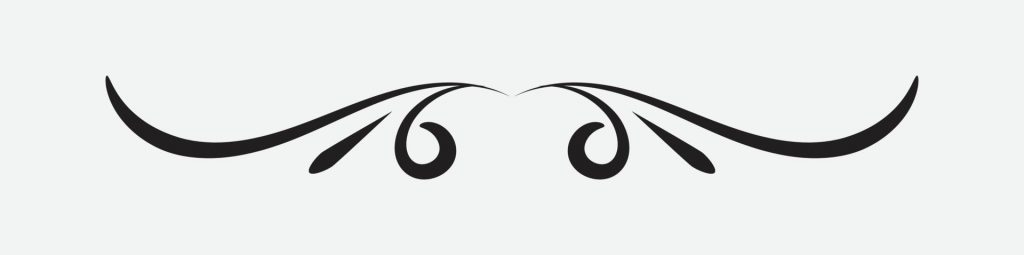
Inmersos en el torbellino de una innovación tan disruptiva como la Inteligencia Artificial, corremos el riesgo de perder de vista que la educación, tanto formal como popular, es una praxis tan rica como compleja, y que son muchos los frentes desde los cuales se busca mejorarla para lograr resultados más satisfactorios.
Estos diversos frentes son impulsados por una gran pluralidad de actores: maestras y maestros de educación básica y media superior, docentes universitarios, educadores comunitarios, investigadores, etc. Aunque sus intereses y urgencias no siempre convergen, sus búsquedas tienen el potencial de contribuir a una educación más plena.
El presente escrito procura bosquejar un panorama un poco más amplio e integral de las tendencias educativas actuales, que sirva como un “mapa” útil para la navegación.
Como no podría ser de otra manera, se trata de un mapa incompleto, con categorías tentativas y diversas limitaciones. Lo menos que podemos decir es que sigue en construcción. No obstante, puede resultar útil para una aproximación a las tendencias educativas actuales, ello sin perder de vista, además, que la estructura propuesta ya implica una reflexión sobre los distintos tipos de contribución que estas tendencias están haciendo.
Se destaca así, un rico y complejo conjunto de nuevas tendencias educativas, agrupadas o clasificadas en siete categorías tentativas. Algunas de ellas son muy recientes, otras han mantenido su vigor y capacidad de impacto a lo largo del tiempo y se siguen desarrollando, por lo que es relevante incluirlas. En definitiva, estas siete categorías representan, por así decirlo, siete grandes frentes desde los cuales se está transformando la educación.
Estas grandes tendencias cuentan también, por lo general, con una rico marco teórico y metodológico, y son impulsadas por actores e instituciones que las promueven activamente. Pero, sobre todo, se trata de movimientos que están transformando las prácticas educativas reales.
Para facilitar la identificación de dichas categorías, las podemos asociar a las siguientes preguntas:
- ¿Educar… con qué fines?
- ¿Para quiénes?
- ¿Sobre qué?
- ¿Cómo?
- ¿Con quiénes?
- ¿Con qué?
- ¿Bajo qué esquema de gestión?
Se describen a continuación, brevemente, cada una de ellas.
1. Educar: ¿con qué fines? Educación transformadora
Es crucial resaltar las contribuciones de quienes se esfuerzan por dar vida a una educación transformadora, comprometida con el cuidado de la sociedad y del medio ambiente.
Con énfasis en una educación por la justicia social, destacan diversas aportaciones. Se promueve un currículo crítico y descolonizado, la práctica sistemática del análisis crítico de la realidad, y una profunda preocupación por la justicia y el acceso universal a la educación. Son propuestas animadas por pedagogías liberadoras y transformadoras, a menudo fundamentadas en las Epistemologías del Sur, demostrando que el legado de Freire sigue siendo fructífero. Esto incluye metodologías de Investigación-Acción Participativa (IAP) apoyadas en nuevas herramientas y con un enfoque de derechos, además de métodos basados en proyectos y en el servicio.
Para lograrlo, proponen la reflexión de los docentes sobre sus propios sesgos y privilegios, así como su formación para actuar como activistas sociales. Complementariamente, son valiosas las iniciativas de quienes conciben las escuelas y los proyectos educativos como epicentros de lucha por los derechos, promueven el diálogo de saberes entre escuela y comunidad, y fomentan alianzas con organizaciones civiles y movimientos sociales.
En relación con el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, sobresalen las aportaciones de quienes impulsan la articulación transversal del currículo con base en la sostenibilidad, la creación de escuelas y comunidades verdes, y la formación y empoderamiento de los docentes y educadores populares como promotores ambientales, aprovechando las posibilidades del aprendizaje basado en proyectos y servicios.
Estas tendencias promueven el uso de herramientas digitales para monitorear el medio ambiente y visualizar datos, y el desarrollo de habilidades para evaluar el impacto real de la educación en el logro de la sostenibilidad. Se preocupan asimismo por desarrollar las capacidades de los educadores para comunicar y difundir eficazmente, así como para involucrarse con la comunidad y establecer alianzas con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y proyectos sostenibles de impacto real.
Respecto a una educación comunitaria, las contribuciones más notables provienen de quienes abogan por que la escuela opere como un centro de aprendizaje comunitario y, al mismo tiempo, que la comunidad funja como espacio o escenario de aprendizaje. Esto implica innovaciones en el currículo para que sea pertinente al contexto, el uso de la comunidad como “aula extendida”, y una gestión participativa. Se enfatiza el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje-servicio-transformador (distinguiéndolo de proyectos de servicio meramente asistenciales).
También se promueve el diseño co-creativo de proyectos con actores comunitarios, la educación intercultural y multilingüe, la revalorización de saberes y lenguas comunitarias, y la creación de materiales educativos contextualizados. El uso de la tecnología para fortalecer los vínculos comunitarios es clave, incluyendo la creación de plataformas para la vinculación, documentación y difusión de proyectos, así como la creación de repositorios digitales comunitarios.
En el ámbito de la educación popular en contextos no escolarizados, se realizan también valiosas aportaciones. Estas incluyen el impulso a metodologías participativas y dialógicas como círculos de cultura y diálogo de saberes; asimismo, el aprovechamiento de las artes performáticas comunitarias, incluyendo el teatro del oprimido. Se destaca el uso estratégico de la tecnología para la democratización del saber, que abarca la alfabetización digital con sentido crítico, la generación de Recursos Educativos Abiertos (REA) adaptados localmente, la radio comunitaria y los podcasts populares.
La formación de facilitadores y multiplicadores comunitarios es fundamental en este marco, mediante programas flexibles; asimismo, la capacitación de líderes comunitarios, aprender a construir redes de apoyo y la sistematización de experiencias. Estos proyectos comprenden a menudo la educación para la soberanía alimentaria y la sostenibilidad, y la salud comunitaria.
2. Educar: ¿para quiénes? Educación inclusiva y comprometida con el bienestar
Se agrupan en esta segunda categoría las aportaciones de quienes luchan por una comunidad educativa que atienda las prioridades de la equidad, la inclusión y el bienestar integral. Se trata de un enfoque que hace visible la vocación de un proyecto educativo en el que el prevalece una relación de cuidado, amorosa, como elemento esencial del acto de educar, y que puede expresarse también en orientaciones a todos los niveles, como lo hacen las llamadas “pedagogía del amor” o “pedagogía de la ternura”, presentes en la obra de autores de diversas épocas y regiones como Freire, Lorenzo Milanio, Pestalozzi o Alejandro Cussiánovich.
Nos referimos aquí a quienes trabajan por una educación profundamente inclusiva, ocupados en eliminar barreras para el aprendizaje, diseñar currículos incluyentes que partan de que todos y todas somos diferentes, implementar aulas diversas y flexibles, y ofrecer una adecuada atención a la diversidad de necesidades educativas especiales. También se incluyen a quienes promueven prácticas educativas que valoran y celebran la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la diversidad de género y sexual, y otros componentes de la pluralidad: de creencias, de opinión, de raza o de religión.
Otro aspecto de interés en este frente lo constituye el llamado a incluir los pefiles y necesidades de las diferentes generaciones que conviven y procuran colaborar dentro de las comunidades educativas, con pefiles tan diversos como los de los directivos y educadores de la generación “Baby Boomers“, los jóvenes adultos de la “Generación Millennnial” e, incluso los nuevos perfiles de la “Generación Beta“, esfuerzos encaminados a posibilitar un verdadero diálogo intergeneracional.
Asimismo, destaca la labor de quienes fomentan el bienestar del conjunto de los actores de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, educadores, directivos y padres de familia. Estos profesionales se ocupan de desarrollar nuevas herramientas para el apoyo psicológico, la contención emocional, la construcción de climas escolares positivos y seguros, así como para el desarrollo saludable del cuerpo y de la mente. La formación y el empoderamiento del docente en apoyo a la inclusión y al bienestar, junto con el uso de nuevas tecnologías para garantizar el acceso a la información, la comunicación y la evaluación, son aquí campos fértiles para la innovación.
3. Educar ¿sobre qué? Contenidos que respondan a las necesidades y desafíos del Siglo XXI
Definir qué vale la pena aprender en cada sociedad y en cada etapa de la historia es un proceso complejo. En cada época, distintos actores compiten o colaboran para influir en la educación de las nuevas generaciones, lo que explica la diversidad de enfoques y contenidos educativos. Esta pluralidad enriquece las posibilidades, pero también dificulta la tarea de establecer prioridades en los proyectos educativos.
Algunas categorizaciones del aprendizaje, aunque no recientes, siguen siendo muy relevantes:
- Perspectiva del Desarrollo Integral: Se enfoca en un desarrollo equilibrado en tres dimensiones clave: la dimensión de la salud y el desarrollo físico, la dimensión socioafectiva y la dimensión cognitiva.
- Perspectiva de la Ética del Cuidado: Propone cultivar la capacidad de cuidarse a uno mismo, cuidar a los demás y cuidar el medio ambiente.
Un enfoque más reciente, basado en competencias, ha cobrado fuerza frente a los desafíos del siglo XXI, subrayando la importancia de desarrollar competencias para la vida, así como competencias académicas y profesionales.
Competencias genéricas
Uno de los ejercicios de definición de las competencias que podía ser debían fomentarse durante la infancia y adolescencia de los estudiantes, provino de la Reforma Integral de Educación Media Superior en México. Se trata de once competencias transversales que describen el perfil, ya logrado, del estudiante que:
- Se autodetermina y cuida de si.
- Se expresa y se comunica.
- Piensa crítica y reflexicamente.
- Aprende de forma autónoma.
- Trabaja en forma colaborativa.
- Participa con responsabilidad en la sociedad.
- Se relaciona con las artes.
- Participa en el bienstar y en la salud.
- Participa en la sociedad del conocimiento.
- Construye ambientes de aprendizaje.
- Se datapta a nuevas situaciones.
Competencias para la Vida en el Siglo XXI
Desde una óptica que no se limita a los escenarios escolares, las competencias para la vida se proponen como universales y esenciales para la formación de las nuevas generaciones ya adentrados en el Siglo XXI. Su desarrollo es una prioridad en la defensa de los derechos de la infancia, pero también son orientadoras en el marco de una educación que ha de prolongarse durante toda la vida.
Se organizan en varias categorías:
- Competencias para el aprendizaje permanente: Se centran en la capacidad de aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. Incluyen habilidades fundamentales como la lectura y escritura, matemáticas básicas, comunicación en varios idiomas, habilidades digitales y la habilidad de “aprender a aprender”.
- Competencias para el manejo de la información: Involucran la capacidad de investigar, identificar, evaluar, organizar y utilizar la información de manera crítica y ética. Esto abarca saber qué información se necesita, cómo buscarla en diversas fuentes, evaluar su veracidad y compartirla de forma ética.
- Competencias para la convivencia y la vida en sociedad: Incluyen aspectos como la empatía, la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, la valoración de la diversidad, la capacidad de actuar con juicio crítico y la participación ciudadana en favor de la democracia, la libertad y los derechos humanos. También se relacionan con ser un profesional eficiente y responsable.
- Competencias para el manejo de situaciones: Se enfocan en la capacidad de resolver problemas, tomar decisiones y gestionar el cambio. Abarcan el manejo del riesgo, la planeación, la administración del tiempo y la capacidad de afrontar el fracaso y la frustración.
El panorama de las competencias continúa evolucionando, con propuestas que se ligan a diferentes enfoques:
- Inteligencia y Competencias Espirituales: Algunas corrientes, ligadas o no a la religión, proponen un capítulo aparte para las competencias espirituales. Estas se centran en la capacidad de encontrar un sentido profundo a la existencia, trascender, meditar sobre la vida y la muerte, y generar proyectos de vida con una conducta virtuosa.
- Habilidades Blandas (Soft Skills): Esta perspectiva, muy popular hoy en día, destaca habilidades como la creatividad, el pensamiento analítico y crítico, la inteligencia emocional, las habilidades de comunicación, la toma de decisiones y el liderazgo.
- Competencias de la Cuarta Revolución Industrial: En un mundo marcado por tecnologías como el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial y el Big Data, se enfatiza la necesidad de una nueva alfabetización, la alfabetización digital, misma que incluye elementos como las competencias técnicas básicas, la navegación y gestión de la información, la comunicacíon y colaboración en línea, la creación de contenido digital, la seguridad y la ciudadanía digital, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, el aprendizaje continuo y la adaptación. También se señala la importancia del desarrollo del pensamiento computacional (descomponer problemas, reconocer patrones y crear algoritmos), y sobre todo, el uso ético de las nuevas tecnologías y el poder que éstas dan en todos los ámbitos de la vida a quienes las desarrollan, las gestionan y las emplean.
- Educación Popular y Liberadora: Desde esta perspectiva, se da prioridad a muchas de las competencias para la vida antes mencionadas, comprometida como está con los derechos de la infancia. Pero tiene también sus propios énfasis, entre los que podemos incluir competencias como el pensamiento crítico puesto al servicio de una profunda concientización política, el análisis de la realidad, el diálogo, la organización y colaboración en colectivos, la construcción de redes solidarias, el desarrollo de capacidades para la autonomía y la autogestión de proyectos de todo tipo (incluidos los relacionados con los de tipo productivo y de economía solidaria), la capacidad de movilización social, la toma de decisiones bajo esquemas de democracia directa, etc. Adquieren relevancia también muchos contenidos provenientes de los saberes de los pueblos originarios (saberes populares) y que van desde el rescate y valoración de la propia identidad, el respeto profundo a la naturaleza, el aprovechamiento de las tradiciones medicinales indígenas, la participación en tareas comunitarias para el bien común, y el aprendizaje de diversas formas de resistencia y resiliencia política, social y cultural, entre muchos otros.
En conclusión, los contenidos educativos están en constante evolución, reflejando las innovaciones y los cambios sociales que impulsan una transformación continua con relación a los contenidos que enseñamos y aprendemos.
4. Educar: ¿cómo? La metodología y la gestión del currículm
La metodología: Educación activa
El legado histórico de la Escuela Activa, así como de pedagogos visionarios de la educación popular (incluso anteriores a Freire, como el venezolano Simón Rodríguez), mantienen su aceptación y siguen aportando desarrollos.
Estos tienen en común la concepción del aprendizaje como un proceso que involucra la labor constructiva y colaborativa de los sujetos de aprendizaje, en torno a contenidos y experiencias significativas, con la mediación de los educadores y en un diálogo interdisciplinar.
Siguen vigentes, ahora enriquecidos con las posibilidades que abren las nuevas tecnologías, métodos y técnicas clave como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos y en problemas, el aprendizaje servicio, la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, el debate y la discusión, las simulaciones y juegos de rol, el estudio de casos, el aprendizaje experiencial, el aula invertida, el aprendizaje basado en retos y el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), entre otros.
Requieren una mención especial las aportaciones que, desde las neurociencias y la neuroeducación, están transformando nuestra forma de comprender los procesos de aprendizaje y enseñanza, enriqueciendo nuestras estrategias didácticas.
Estas llaman nuestra atención a puntos clave como la comprensión del funcionamiento del cerebro en el aprendizaje, la importancia de las emociones, el rol de la memoria, la necesidad de descanso y sueño, el movimiento y su papel en el aprendizaje, la importancia de ambientes de aprendizaje enriquecidos, la atención y la carga cognitiva, la individualización del aprendizaje, la prevención de las dificultades de aprendizaje (incluyendo la detección temprana de las neurodivergencias) y la importancia del error.
La gestión del currículum: Educación flexible y personalizada
En el horizonte del currículo cobran actualmente importancia los avances relacionados con los currículos flexibles y personalizados, así como los modelos y modalidades educativas.
En cuanto a los currículos flexibles y personalizados, estos continúan generando propuestas preocupadas por desarrollar las capacidades reales de los estudiantes para resolver problemas de la vida real y profesionales, enriquecidos con las consideraciones surgidas a partir de las “competencias para el Siglo XXI”. Temas clave de este tipo de innovaciones incluyen la evaluación auténtica, la modularidad de aprendizajes, las rutas de aprendizaje adaptativas, la construcción cada vez más precisa de los perfiles de los aprendices y las tutorías individualizadas.
Para apoyar estos propósitos, surgen innovaciones con respecto a los modelos educativos híbridos y personalizados. Los “modelos híbridos optimizados” incluyen propuestas como los currículos de elección, el modelo de rotación, el aula invertida, el flex model, el aprendizaje a la carta, el modelo de microcredenciales, el modelo enriquecido virtual y la integración fluida sincrónica y asincrónica.
También se observa una personalización profunda del aprendizaje, apoyada en propuestas como el aprendizaje adaptativo, los perfiles de aprendizaje individuales, las rutas de aprendizaje flexibles y auto-dirigidas y al propio ritmo (self-paced), el contenido modular y su curación personalizada, la retroalimentación instantánea y dirigida, y los asistentes de aprendizaje virtuales. Las innovaciones tecnológicas de última generación hacen posible buena parte de estas propuestas, tales como plataformas LMS (Learning Management Systems), herramientas de comunicación y colaboración virtual, analíticas de aprendizaje, Recursos Educativos Abiertos (REA), contenido digital interactivo y aulas híbridas equipadas.
Los currículos extendidos surgen por la demanda de cuidado y atención de los menores fuera de los horarios escolares o abiertos a la comunidad. Han propiciado nuevas ofertas curriculares basadas en jornadas extendidas y currículos enriquecidos con programas ampliados de educación física, artes, idiomas y tecnologías y un sinnúmero de opciones. También incluyen servicios de acompañamiento, apoyo pedagógico, apoyo psicopedagógico, seguimiento nutricional y monitoreo de la salud.
Todas estas innovaciones son útiles para responder también a la demanda creciente de un aprendizaje para toda la vida, necesidad que convoca los esfuerzos y capacidad de innovación tanto de instituciones de educación formal como de educación popular, y tanto de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organismos privados.
5. Educar: ¿con quiénes? Una educación que impulsa y cuida a las y los educadores
Hoy más que nunca se han diversificado los actores que, de hecho , compiten por influir en la formación de las nuevas generaciones y de la sociedad en su conjunto.
Se trata de “educadores fácticos” entre los que encontramos actores tan diversos como los medios de comunicación, las empresas, las redes sociales y sus influencers, las organizaciones sociales y civiles, los partidos políticos, las religiones, los líderes políticos, etc. Su dinámica es compleja y, sin duda, son fuente de transformaciones culturales que inciden, de una manera u otra, a veces potenciando, a veces entorpeciendo, la misión educativa que instituciones y organizaciones educativas se esfuerzan por desarrollar día con día.
No obstante, para los propósitos de este trabajo, nos encocamos ahora en la figura de los educadores formales y populares.
En este caso, cobra creciente importancia la comprensión de las trayectorias formativas y necesidades de los educadores, incluyendo las socioafectivas, desde su crianza hasta su formación continua y asesoramiento, pasando por su formación profesional de base.
Este nuevo énfasis en su bienestar intenta a menudo generar contrapesos ante prácticas autoritarias por parte de las instituciones y, asimismo, por el relativo “borramiento” de su papel en el marco de pedagogías “centradas en el niño o estudiante”, o incluso, ante la franca desvalorización social de las maestras y maestros.
En este frente se observa el interés en el desarrollo de procesos de empoderamiento del docente y el apoyo que le pueden significar prácticas como la mentoría y las comunidades de práctica. Se fomenta asimismo que el educador actúe como investigador y diseñador, y se profundiza en la autonomía docente y el liderazgo pedagógico. El uso de la IA en la formación profesional también es una tendencia clave.
Otros aspectos relevantes son los estudios sobre las características socioemocionales de los docentes en su interacción con los perfiles de sus grupos, incluidas las nuevas dinámicas que tienen lugar entre educadores y aprendices dentro de entornos educativos virtuales. Estos nuevos estudios a menudo se sirven de tecnologías de monitoreo aportadas por las neurociencias.
Existe un claro propósito de prevenir y atender el “burnout” del docente, y, en general, de conocer más a fondo todos los factores que inciden y pueden potenciar su bienestar, tanto en su relación con los grupos, como con sus compañeros y con la institución, incluido lo relativo a las condiciones laborales de trabajo.
Finalmente, se destaca y reconoce el rol del docente como gestor comunitario y activista socioambiental, y como productor de contenidos educativos apoyados en redes sociales.
6. Educar: ¿con qué? Una educación tecnológicamente integrada
Contar con instalaciones y equipamiento adecuados u optimizados es una preocupación y tendencia extendida. Esto se refleja en la preocupación de programas gubernamentales como “Escuelas de Calidad” o el programa “La escuela es nuestra”, así como los múltiples y constantes esfuerzos de las instituciones educativas privadas y asociaciones civiles por mejorar y actualizar sus instalaciones y equipamiento.
Algunas de las nuevas tendencias, provenientes de la innovación tecnológica, incluyen la conectividad ubicua y de alta velocidad, e infraestructura resiliente y adaptable que comprende dispositivos educativos flexibles, aulas digitales y ambientes inteligentes, la nube académica, y una cultura de ciberseguridad.
También se observa la integración de tecnologías emergentes en el aula, como la Inteligencia Artificial, la Realidad Aumentada, la Realidad Virtual, plataformas de aprendizaje adaptativo y herramientas de colaboración digital, entre otras. Se incorpora de forma cada vez más extendida el uso de plataformas para la gestión educativa en apoyo a la labor cotidiana de cuerpos directivos y administrativos.
Existen, además, tecnologías particularmente útiles para las organizaciones de educación popular.
Estas incluyen herramientas para la participación y el diálogo colectivo (como Padlet y Mentimeter), comunicación organizacional y comunitaria (como las redes sociales), herramientas para la producción de contenidos desde las comunidades (como Audacity, para grabar podcasts comunitarios), plataformas de educación abierta y libre (como Moodle, Classroom, Chamilo), así como herramientas offline para fines educativos y de gestión que funcionan sin internet. Más recientemente destaca el interés de las organizaciones de educación popular por servirse de la Inteligencia Artificial para procesar diagnósticos, diseñar talleres, elaborar manuales, generar herramientas de evaluación y herramientas de seguimiento de logros, entre otras muchas aplicaciones.
7. Educar: ¿bajo qué esquema de gestión? Escuelas con una gobernanza autogestiva y estratégica
La gestión de los centros o proyectos educativos es un tema que también genera nuevas tendencias, incluyendo aquellas relacionadas con los enfoques de gestión y los recursos para optimizar su gobernanza.
En cuanto a la gestión escolar o del proyecto educativo, destaca el impulso a la autonomía de la gestión. Esta puede tomar la forma de programas de fortalecimiento y formación para la gestión escolar, promoción de la autonomía curricular, liderazgo transformacional y liderazgo enfocado en la pedagogía.
También incluye rubros que interesan mucho a la educación popular, tales como la participación activa de los sujetos de aprendizaje en los proyectos educativos y el logro de la gestión colectiva autónoma. Por otra parte, se observan esquemas centrados en la colaboración entre actores educativos, tales como comunidades de aprendizaje profesional, la construcción de redes de escuelas y zonas escolares, la construcción de redes de proyectos educativos, una mayor participación de los padres de familia y de la comunidad en el proyecto educativo y su gestión, alianzas estratégicas intersectoriales y el uso de plataformas digitales para la colaboración.
Respecto a la gobernanza estratégica, destacan:
- La gestión basada en datos, que incluye sistemas integrados de información educativa, analíticas de aprendizaje, cuadros de mando (dashboards) y visualización de datos.
- La gestión basada en evidencias comprende centros de evidencia y observatorios educativos, evaluación de impacto de programas, y la conexión entre la investigación y las prácticas.
- La gobernanza resiliente y adaptativa, se refiere a marcos de planificación de contingencia y recuperación, descentralización y autonomía escolar con rendición de cuentas, colaboración multisectorial y participación ciudadana, y monitoreo y evaluación continua con capacidad de adaptación.
- Enfoques de gestión de la innovación. Finalmente, los enfoques en la gestión de la innovación destacan las aportaciones de marcos teórico-metodológicos como la minería de datos, la gestión del conocimiento, la vigilancia estratégica, la gestión de la innovación y la sistematización de experiencias.
Conclusión
Como puede verse, las tendencias educativas actuales son un fenómeno complejo y poliédrico, visión global que conviene cultivar para su mejor comprensión y aprovechamiento; tendencias que, según vimos, apuestan por una educación:
- Transformadora
- Inclusiva y comprometida con el bienestar
- Adecuada a las necesidades y desafíos del Siglo XXI
- Activa, flexible y personalizada
- Que impulsa y cuida a las y los educadores
- Tecnológicamente integrada
- Gestionada en forma autogestiva y estratégica
Puede apreciarse también que cualquier categorización es provisional y que sus diferentes componentes se intersectan y potencian mutuamente, en una dinámica más bien orgánica y, en el mejor de los casos, helicoidal. Ni qué decir, por otra parte, de la imposibilidad de hacer un recuento exhaustivo de todas ellas.
Sirvan por lo pronto estas siete grandes categorías para ir construyendo una visión cada vez más integral de las nuevas tendencias educativas, y, de paso, del fértil, dinámico y complejo campo de la innovación educativa.
Bibliografía de consulta
- Abarca-Reyes, J. F. (2020). Evolución Histórica de las Tecnologías Educativas en México. Revista Tecnológica-Educativa Docentes.
- Aguilar Edwards, A. (coord.). (2017). Desafíos de la inclusión y procesos de comunicación. Ed. Fontamara.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). Desarrollo profesional docente eficaz. Palo Alto.
- Fernández, C., Morales, N., Medina, D., & Prats, G. (2020). Autonomía de la gestión escolar en la educación básica en México: identificación de factores que la obstaculizan o permiten su desarrollo. Revista Inclusiones, (enero), 62-83.
- Fernández Olivero, E. D., & Simón María, N. M. (s.f.). Revisión bibliográfica sobre el uso de metodologías activas en la formación profesional. Contextos Educativos. Revista de Educación, (30), 131-155.
- Gajardo-Espinoza, K., & Campos-Cancino, G. (2022). Educación creativa y justicia social: una revisión sistemática orientada a conocer el contexto latinoamericano. Alteridad, Revista de Educación, 17(2).
- García, JF (2016). Desarrollo de Competencias Para el Siglo 21. Universidad Internacional Humboldt.
- García López, R. I., Del Hierro Parra, E., & Parra, J. (2023). Integración de la tecnología en ambientes de aprendizaje: experiencias de docentes y estudiantes. Ediciones Comunicación Científica.
- García Olave, A. L., et al. (2022). La flexibilidad curricular. Conceptos generales. Universidad Abierta y a Distancia de México.
- Juárez-Nuñez, J. M., Comboni Salinas, S., & Félix Garnique Castro. (2010). De la educación especial a la educación inclusiva.
- Monereo, C. y Pozo, JI (2007). Competencias para (con)vivir con el Siglo XXI. Cuadernos de Pedagogía, (370), 12-17.
- Ramírez, P., & Córdova-Lepe, F. (2007). ¿Qué entender por currículum flexible? Aproximación bibliográfica y avances para una nueva mirada. Portal de Revistas Científicas UMCE.
- UNESCO. (2020). Educación para el desarrollo sostenible: hoja de ruta.
- UNICEF. (2014). El acceso al entorno de aprendizaje II: diseño universal para el aprendizaje.
- World Health Organization (WHO). (1993). Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools. Part 1, Introduction to Life Skills for Psychosocial Competence. Part 2, Guidelines to Facilitate the Development and Implementation of Life Skills Programmes. Division of Mental Health. Ginebra, Suiza.
- Zavala, G. (2024). Explorando las nuevas tendencias Educativas. (Con base en revistas academicas indexadas). Pistas para el Camino No. 6. Área de Investigación e Innovaicón Educativa de la Provincia de México del Sagrado Corazón de Jesús.
- Zavala, G. (2025). Explorando nuevas tendencias educativas. (Con base en observatorios, páginas web y blogs educativos). Pistas para el Camino No. 7. Área de Invesitgaicón e Innovación Educativa de la Provincia de México del Sagrado Corazón de Jesús.
- Zoro, B. (2017). Modelo para el uso integral de datos para gestionar la mejora escolar. Líderes Educativos. PUCV. Chile. Líderes Educativos.
NOTA.- A manera de complemento, para la búsqueda de información en algunos rubros se contó con la asistencia de las IA ChatGPT, Gemini y Perplexity.
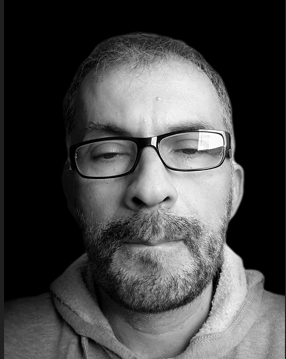
Una respuesta a “Hacia una visión integral de las nuevas tendencias educativas”
Considero este artículo súmamente enriquecedor, conocer acerca de las nuevas tendencias educativas es fundamental para manener un criterio y perspectiva actualizada. Percibo que las categorías propuestas abarcan de forma integral y detallada las tendencias educativas más relevantes desde una visión transformadora. Los agrupamientos planteados resuenan en mi expoeriencia como líder educativo encargada de velar por una misión educativa institucional, amplía mi visión y me permite reflexionar sobre temas trascendentes para llevarlos a la práctica educativa. Favorece e invita a la reflexión sobre educar para la vida desde un liderazgo transformacional, humano e inclusivo.