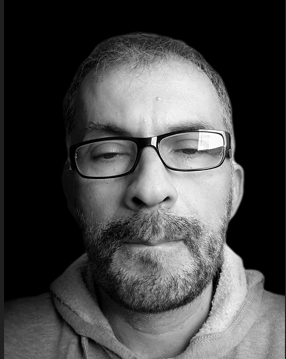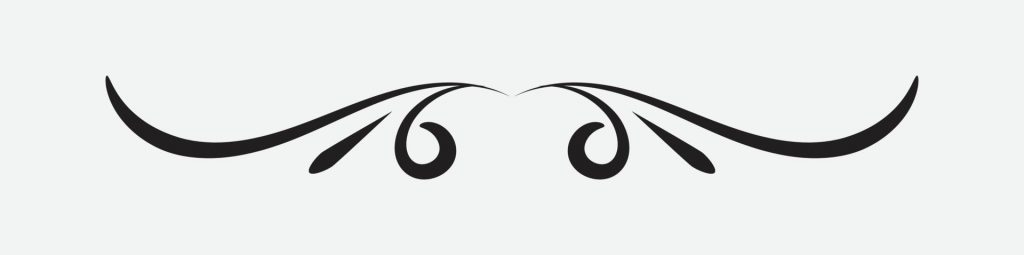
Educación popular: una promesa de plenitud
Uno puede aprender cualquier cosa: la regla de tres, la importancia de los biomas, la guerra de Independencia, las teorías de la comunicación. Cada contenido de aprendizaje, sea un contenido teórico, una metodología, o una cualidad humana, puede ser una experiencia llena de sentido, aún en sus propios términos.
No obstante, es posible dar diez pasos más hacia adelante, y ser capaces de articular esos saberes dispersos en un relato integrador sobre el mundo que tenga sentido.
Hace unos pocos años salí a entrevistar a maestros, campesinos, profesionistas, carpinteros, diplomáticos, 60 personas en total, de cuatro regiones diferentes de Jalisco, incluida una comunidad wixárika en la sierra de Mezquitic. Les preguntaba: ¿cómo es tu mundo?, ¿cómo funciona?
Sin importar su nivel económico, educativo, género o edad, la tendencia era compartida: su visión del mundo, su relato del mundo, era inmediatista y fragmentado. Siendo justos, habría que decir que en el caso de la comunidad wirárika, la presencia de una visión más integrada de su mundo era visible cuando hablaban de su espacio cultural, pero era también en gran medida desintegrada si se referían al mundo más allá de los límites de sus fronteras.
Y, tratándose de métodos, qué decir del valor que tiene el no solo comprenderlos, sino aplicarlos para los distintos fines particulares para los que fueron creados, resolviendo problemas de todos los colores y sabores. ¡Qué placer el de sentirnos útiles aplicando las herramientas que hemos aprendido!
Qué decir si se ha tenido la suerte, además, de haber crecido en una familia de educadores que supo estimular tu gusto por aprender. En ese caso, como dicen, “la mesa está servida”, ¿no les parece? ¿Qué más se podría querer?
Y, sin embargo, existe algo más, algo mucho más grande que todo lo anterior: la posibilidad de movilizar todo lo aprendido, la posibilidad de movilizar toda la educación, al servicio de la VIDA, que es, a final de cuentas EL GRAN PROBLEMA, el problema que verdaderamente vale la pena ser resuelto, el problema que, sin duda, consumirá nuestra existencia.
La educación popular pone el aprendizaje justamente en esa dilatada perspectiva: hace aparecer, en el horizonte del aprendizaje de cada cual, el MUNDO y la VIDA, con el simple propósito de ENSANCHARLOS, de hacerlos MÁS, de que nuestro paso por ellos, como individuos, comunidad y humanidad, sea cada vez más pleno, más inolvidable, más significativo y, desde luego, cada vez más virtuoso.
La educación con minúsculas sirve y seguirá sirviendo, sin duda, a nuestros intereses particulares. Cada quién sabrá cuáles son los suyos, cuál es su proyecto de vida, cuáles son sus necesidades, sus dolencias y sus goces. Pero si nos quedamos ahí, no podremos percatarnos hasta qué punto esos proyectos están inconscientemente anclados al pasado y al presente, producto de un sujeto que, sin saberlo, se dice a sí mismo: “Aquí nos tocó vivir”, como rezaba aquel programa televisivo de Cristina Pacheco.
Resulta así que la educación popular nos ofrece otra cosa: es una invitación a liberarse del destino, es una invitación a rebelarse contra ese mundo frío que parece inamovible, el mundo gobernado por los poderosos.
No se trata, por cierto, de esa ideología, ya tan manoseada, de “hazlo por ti mismo”, “si te esfuerzas lo suficiente, puedes lograr todo lo que te propongas”. La ideología del “self made man”.
Es, en cambio, una filosofía que parte del reconocimiento de que la realidad es una construcción histórica y social y que, por tanto, para transformarla, hay que apelar a la conciencia y a la voluntad colectivas.
Se trata de despertar al gigante capaz de transformarlo todo. Y sí, la educación popular puede ser eso: la picadura que despierte al gigante de su sueño. El sueño adormecedor del individuo que se cree autosuficiente, que no necesita de nadie, o su contraparte, la pesadilla del individuo que se siente aniquilado.
La educación popular introduce, entonces, la esperanza, la promesa de que la educación puede ser un proceso profundamente humanizador.
La transformación interna de la educación popular
Sin embargo, para que la educación popular pueda hacer eso, tiene que transformarse primero a sí misma. Refrescar su mirada, renovar su comprensión del mundo, revolucionar sus prácticas, para entonces ser capaz de ser un instrumento útil al anhelo de ser más.
Para ello, es importante que la educación popular, es decir, que las educadoras y educadores populares, trabajando en entornos escolarizados o no escolarizados, nos planteemos seriamente:
Empeñarnos en ser promotores de procesos de liberación profundos, educadores capaces de reconocer como sujetos históricos a quienes participan en nuestros proyectos educativos, y de propiciar que asuman su propia naturaleza política y colectiva. Debemos cuestionarnos hasta qué punto en nuestros espacios de trabajo, el abordaje intencionado y sistemático de la formación política, así como el trabajo con la comunidad como sujeto de aprendizaje, están brillando por su ausencia.
Comprometernos con el desarrollo del potencial autogestivo de los sujetos de aprendizaje (que a menudo, sin quererlo, volvemos dependientes), estimulando el desarrollo de su pensamiento crítico, creativo y sistémico. Ello implica, entre otras cosas, robustecer nuestras prácticas con metodologías cognitivas específicas y en permanente desarrollo, incluidas las enriquecidas por las neurociencias.
Estimular el potencial dialógico y respetuoso de la palabra y del encuentro, haciendo posible la comunicación humana, haciendose cargo, incluso, de aquellos momentos en que sin darnos cuenta, apurados de lograr nuestros objetivos y agobiadaos por una operatividad que nos consume, dejamos de escuchar y de promover suficientes espacios de libre diálogo y profunda reflexión.
Recordar, asimismo, la importancia de promover y asegurar auténticos procesos de participación, aquellos en los que, las decisiones que importan, son tomadas colectivamente, estando más alerta de prácticas en las que excluimos del diseño y gestión de nuestros proyectos y programas a los sujetos de aprendizaje, olvidando que “nadie lo ignora todo, nadie lo sabe todo“.
Asumir que la capacidad para hacer investigación, innovar, liderar en clave transformacional, y para promover la movilización política, social y cultural, no son elementos accesorios, sino parte irrenunciable de nuestra praxis. No hay que olvidar que la praxis es la práctica iluminada por la teoría, por lo tanto, ambas son esenciales para la evolución del educador y de las educadoras populares. ¿Cuántas veces proseguir nuestra sólida formación teórica es una “pata de la que cojeamos”?
Analizar seriamente si, al intentar simplificar nuestras actividades para hacerlas asequibles a los sujetos y comunidades con los que trabajamos, hemos estado mermando la calidad de nuestra práctica, dejando de estar atentos a la complejidad de las problemáticas a las que procuramos responder. ¿Pudiera ser que, sin notarlo, nuestras propuestas, en su búsqueda de sencillez, hayan menguado en rigor teórico y metodológico? Es fundamental cuestionarnos si nos hemos conformado con diagnósticos, diseños e implementaciones injustificadamente improvisados y caseros, simplificaciones que estén comprometiendo su potencial transformador.
Superar la resistencia a detonar procesos rigurosos de evaluación integral, mismos que necesariamente deben incluir no solo la evaluación cualitativa de procesos (a menudo improvisada), a la que somos tan afectos: son también importantes las técnicas de evaluación cuantitativa, los datos duros, la evaluación de resultados, la evaluación de impactos y la evaluación de incidencias.
Vencer la resistencia y desconfianza hacia el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, incluyendo la Inteligencia Artificial, mismas que pueden potenciar nuestra práctica en muchos sentidos y sin las cuales, al final de cuenta, renunciamos a muchas posibilides que pueden beneficiar a los sujetos de aprendizaje, aún cuando éstos no tengan acceso a la tecnología.
Finalmente, y entre muchas otras cosas más, aprender a aprender del error, a asumir el papel constructivo del conflicto, a utilizar nuestros medios como medios y no como fines, a crecernos en la solidaridad, en la cooperación, en la política puesta al servicio del bien común.
Y, claro, a cada vuelta del camino, educadoras y educadores populares seremos incongruentes, por ser humanos, pero sabremos superar nuestras incongruencias, por ser valientes.
La otra cara de la moneda: el horizonte del miedo
Nano Bilbao supo lo que era el miedo[1].
Porque la educación popular no solo nos coloca ante el horizonte de la plenitud. También nos puede lanzar contra el muro formidable del sistema, un sistema que, sabiendo de su potencial subversivo, responde abofeteando con guante de hierro.
Nano conoció el miedo de la mano de Diego Frondizi, durante el régimen militar argentino, enseñando historia en la escuela de un cuartel. Hacer educación popular le costó ser detenido, torturado y encarcelado. Cárceles en las que pasó violencia física y psicológica, frío, hacinamiento. También lo conoció en el exilio obligado (¡en el Vaticano!), o en el exilio autoimpuesto.
Él, junto con muchos otros educadores populares que, en su momento, decidieron enfrentar el sistema al lado de los revolucionarios cubanos, nicaragüenses, brasileños, argentinos, zapatistas.
Porque, supongo, que uno puede elegir hacer educación popular cuidando de no arriesgar la propia integridad, en los espacios posibles, evitando la confrontación, tolerando lo intolerable. ¿Con qué resultados? Bueno, en algún otro escrito, intentando ser optimista, le puse nombre: “hacer resonancia”, resonancia de los valores humanistas que nos animan.
Pero también está delante de nosotros, siempre, la opción de hacer educación popular verdaderamente militante, movilizadora, confrontativa. Para resumir, en un extremo, una educación popular “soft”, casi domesticada, en el otro, una educación popular dura, que decide arriesgar el pellejo.
Habrá seguramente caminos intermedios, configuraciones variables, movimientos de marea y contramarea. Para navegar en esas aguas, conviene tener “sentido de coyuntura”.
Hay qué decirlo con claridad: cada quien elige su camino y arriesga lo que está dispuesto a arriesgar. Pero en esa decisión no hay que ser ingenuos: entre el presente y el horizonte de plenitud, hay predadores humanos dispuestos a todo, como lo estuvieron los españoles a caballo, armados hasta los dientes, como lo están hoy las potencias que hacen trizas el mundo, potencias que pueden aniquilarnos, incluso, a control remoto.
A pesar de todo, los educadores populares nos han mostrado que siempre hay lugar para la esperanza y para la humanización.
No sólo entre los campesinos mexicanos o entre los pueblos mapuches: se puede humanizar también en las ciudades perdidas, en los caminos rurales, en la plancha de concreto, en las aulas de palos y techo de lámina, en los colegios de barrio, en los hospitales y en los asilos.
Sí, se puede humanizar en los rincones más oscuros y en las grietas más inadvertidas. Incluso en la cárcel se puede humanizar, como nos enseñó Nano Bilbao, pues, estar encarcelado no es, necesariamente, caer preso.
[1] Guillermo Saccomanno. Un maestro. Una historia de lucha, una lección de vida. Argentina, Ed. Planeta, 2011.