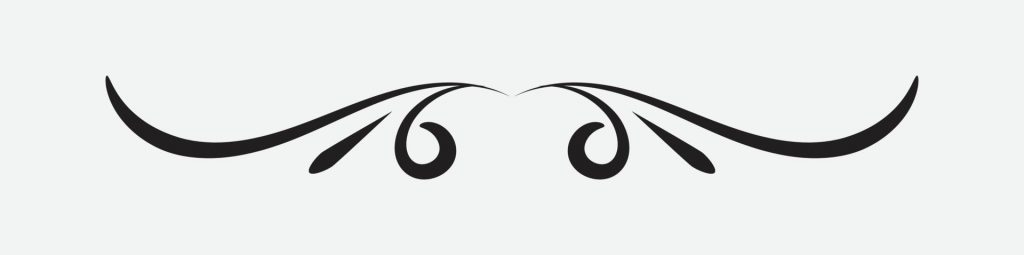
Nos propones, Silvia(1), abrirnos a lo que sería una verdadera universidad. No la institución, ni sus grados, tampoco sus programas de estudio ni sus instalaciones. La universidad ideal sería aquel estado mental en el que cada ser humano se atreva a decir su palabra, a aportar su conocimiento y su sabiduría. Podemos adivinar que, en esa universidad, todos habremos de ser educadores y aprendices.
No es cualquier cosa la que dices. Y en el camino hacia ese destino será necesario ir construyendo algunas pequeñas enormes cosas.
Atreverse a analizar, por ejemplo, y sin prejuicios, lo que verdaderamente nos ha heredado la episteme occidental. Que no es por cierto ni su colonialismo ni su consumismo, sino, más bien, la posibilidad de concebir la particularidad como proceso de individuación. O bien, si se quiere, una cierta noción del derecho, construida a través de luchas como el anarquismo y la Primera Internacional, en las cuales la noción de libertad y autonomía son fundamentales, aspiraciones que nada tienen que ver con la búsqueda de la homogeneización, ni con mestizajes avasallantes.
Atreverse a analizar, sin mitificarla tampoco, la episteme india, la episteme de los pueblos originarios del Sur, otra forma de mirar el mundo y de generar conocimiento, en la cual es posible pensar en sujetos no humanos, pensar que el agua tiene vida, que los animales se comunican con nosotros, que las estrellas nos miran, que las piedras tienen energía, que los muertos nos visitan y nos enseñan, que vida y muerte son tránsitos.
Una episteme que se produce en comunidad, labrando la tierra colectivamente, haciendo cosas con las manos, construyendo lazos fuertes, trabajando en silencio y compartiendo el alimento. Una episteme que, al igual que la filosofía presocrática, puede expresarse en profundos aforismos, de los cuales comienzas por regalarnos dos: “Caminar mirando futuro y pasado al mismo tiempo”, o este otro de que el Buen Vivir es “hablar como la gente, andar como la gente”, escuchando antes de hablar, haciendo lo que se habla, teniendo la capacidad de hablar sin imponerse.
Nos propones generar conocimiento desde la pequeña parcela en la que cada uno vive, en acuerdo voluntario con los otros, salvar al mundo sin pretender frenéticamente organizarnos… El tiempo puede ser suficiente, a pesar de todo, si nos abrimos a la posibilidad de que salvar al mundo no es, necesariamente, salvar a la humanidad, confusión que expresa un antropocentrismo ajeno a la episteme india.
Enseñar y aprender, cada quien, desde su sitio, una forma de transformar el mundo en la que tampoco es necesario el esfuerzo deliberado de construir o convocar la formación de redes: ellas serán la consecuencia natural de la convivencia y el aprendizaje compartido.
Silvia, te defines como ácrata, y si te entiendo bien, sueñas con una sociedad sin Estado, sin agresión, una sociedad en que las normas sociales sean el producto de acuerdos voluntarios.
La verdadera universidad no es entonces hija de la Razón, de UNA razón universal, de la Ilustración. La verdadera universidad será el producto de la colaboración pacífica de las lenguas, los géneros, las culturas, de individuos que se esfuerzan por vivir mejor, sin la cohersión de una autoridad, en relación vital con su comunidad y con su paisaje.
¡Gracias Silvia, por invitarnos a pensar en todo ello!
(1) Silvia Rivera Cusicanqui: historia oral, investigación-acción y sociología de la imagen. Fronteras Educativas, https://www.youtube.com/watch?v=r48b5RCoyBw. Consultado el 3 de noviembre del 2024.
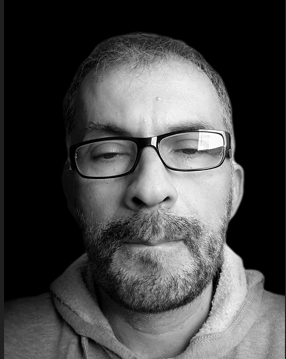
4 respuestas a “Sobre la verdadera universidad: Reaccionando a la voz de Silvia Rivera Cusicanqui”
Gracias por compartir las reflexiones sobre las Universidades.
¡Muy padre!
También me gustaría imaginar una universidad donde no solo se tratara de pensar y conversar, sino también de interactuar, actuar y experimentar.
Gracias por compartir el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui, no la conocía, pero me ha encantado, y también el modo como la colocas aquí, reflexivamente.
Más allá del sentido universal y abierto, creo que también, para quienes estamos en la Universidad, y además en la Pública, nos mueve a reconocer hasta donde lo que hacemos tiene que ver con esta apertura y universalidad que se supone es motor de lo que hacemos
En su momento leí el artículo, no tuve el tiempo de intercambiar contigo. Leo muchas lo que escribes, siempre muy edificantes para mí.
Con respecto a la Universidad, es para mi un tema super sensible. Acabo de jubilarme y dejar mi tarea docente en ella. Este es el primer de jubilada y en Argentina esto significa, seguir trabajando en otras cosas, y estar en permanente lucha por este derecho. Por lo tanto, en el proceso de despedida de una docencia que he realizado por mas de 20 años, y esta todo a flor de piel, lo que me enamoro de ella, lo que me duele y me decepciona. Asique viene para mi muy bien este intercambio.
Como abras leído en el módulo que cursamos, mi aprendizaje sobre lo verdadero y lo correcto, me ha permitido mirar las experiencias de diferente manera. Puedo afirmar que esa universidad verdadera de la que habla Silvia esta muy lejos de serlo institucionalmente, burocráticamente, pero si sucede, muchas veces en el aula, en algunos equipos que se animan a desafiar el statu quo.
En el encuentro verdadero con les estudiantes, en el aula, en el patio, en alguna asamblea autoconvocada, aparece “la particularidad como proceso de individuación” de la que la autora habla. Son los mismos estudiantes los que la traen. Ellos provienen de la misma clase social con la que van a trabajar. Muchos docentes, como es mi caso, también compartimos esta procedencia.
En mi profesión la noción de derecho y autonomía es parte cotidiana de nuestro hacer profesional. En la formación académica, en mi caso Taller de la Práctica, es fundamental considerarla todo el tiempo.
Sin embargo, podría afirmar, que es muchísimo más difícil trabajar desde la “episteme india”. La podemos nombrar y considerar, pero aquí “el blanqueo cultural en nuestra historia” lleva mucho tiempo volver a colorear. Esta mirada del mundo como un sitio de vida integral la o dejo llevo en mi hacer cotidiano e invito a otres a atravesar por esta manera de estar en el mundo. De hecho, participo en un centro que llamamos, espacio pluricultural QATAQ, y todos los años (ya hace 14) realizamos la celebración de la Pachamama en la comunidad donde habito. Trabajamos la relación con la tierra como sujeta de derecho, desde donde intentamos ligar a la comunidad con las raíces ancestrales. Muy, muy difícil debo decirte, pero no por ello imposible.
La dificulta, para mí, radica en esa dimensión colectiva y comunitaria de la que habla Silvia. Aparece, si la hacemos aparecer con acciones concretas. El tiempo esta siendo en las grandes ciudades tan efímero, tan desconectado del otro, que es una tarea permanente traernos al aquí y ahora. Tarea que debemos asumir de manera permanente en todos los lugares que habitamos.
Me alienta recoger de este escrito estas porciones de luz, donde nuestro pequeño aporte vale, y nos conecta con algo más grande, que sigue siendo trama bajo nuestros pies. quizás aquí este presente la sabiduría ancestral. Habrá que trabajar más para hacerla visible. Las universidades pueden ser espacios donde germine, esta mirada del mundo. Sin embargo, si ellas no se conectan con los territorios de donde vienen sus estudiantes, se hace más difusa esta posibilidad.
Soy Trabajadora Social, hace 40 años. He recibido, como referente, en todos los espacios donde trabaje o milite estudiantes de la carrera para realizar sus prácticas profesionales. Mi carrera es una de las pocas con tantas horas de práctica en territorio. Otras carreras no asoman la nariz fuera de los edificios y los libros. He podido trabajar en como docente en las últimas universidades creadas hace 14 años, para acercar la posibilidad de la formación de grado a comunidades a las que les era casi imposible llegar. Puedo afirmar que no es suficiente acercar la universidad si no hay una decisión política de quienes la gestionan de que suceda el encuentro de saberes. Haberlas creado, y hoy defenderlas, es un enorme paso para transformar la manera de comprender la construcción de conocimiento, pero no suficiente. Tengo esperanza en los estudiantes que habitan las universidades hoy como germen de transformación.
Para que la academia este al servicio de los trabajadores, de las comunidades, debe reconocerse como parte de la sociedad que “educa” e intercambiar “Verdaderamente” en los términos que la autora nos trae. Recuperar la identidad de clase, la identidad cultural situada.
Tu artículo es una hermosa síntesis de los aportes de Silvia Rivera Cusicanqui. Muchas gracias por compartirme.
Lic. Silvia Ebis, Argentina 2025